| |
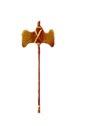
labrys, études
féministes/ estudos feministas
janvier /juin 2007 - janeiro / junho 2007
La memoria de la muchacha tracia.
Notas sobre
mujeres, filosofía y experiencias otras*
Fina Birulés
Resumen
El propósito de este artículo es,
en primer lugar, examinar la posibilidad de una
tradición de pensamiento femenino. Para ello se recurre
a la noción arendtiana de una
tradición oculta. El objetivo
del artículo es también, en segundo lugar,
destacar el hecho de que en la
mayoría de debates filosóficos
contemporáneos (y los que se dan
en el marco de la teoría feminista
no son una excepción), juega un
importante papel un término bien conocido: experiencia. Y sugiere la necesidad
de una cartografía de los usos del termino experiencia si
queremos saber de qué hablamos y si deseamos analizar y repensar los
últimos 25
anos de "estudios de mujeres".
SUMARIO
1.-El exilio de la
palabra en la filosofía. I.1.—Mujeres y filosofía. 1.2.—¿Una
tradición oculta? 2. ¿De vuelta a la experiencia? 2.1.—¿De qué hablamos
cuando nos referimos a la experiencia?
2.2.—Experiencia y subjetividad.
1. El exilio de la palabra en la filosofía
Ahí tienes, Teodoro,
el ejemplo de Tales, que también observaba los astros y, al mirar al cielo, dio con sus huesos en un pozo. Y se dice que una joven tracia, con ironía de buen tono,
se burlaba de su preocupación por conocer las cosas del cielo, cuando ni
siquiera se daba cuenta de lo que tenia ante sus pies.
Esta burla viene muy bien a todos
aquellos que dedican su vicia a la filosofía.
Platón,
Teeteto, 174a
Con estas palabras parece que
Platón tomase más en serio la incomprensión de los
simples hacia la especulación filosófica, hacia la teoría,
que la perniciosa
influencia que, como todo el mundo
sabe, atribuye a los poetas en
la República. Al relatar
la anécdota de la chica tracia Platón quiere enfatizar
un rasgo característico del pensamiento filosófico que se manifiesta en la proverbial
distracción del filosofo: la experiencia común des-aparece. En
su opinión el gesto de pensar
siempre significa un cierto o un radical
alejamiento del mundo de las
apariencias,s, de lo común y, de ahí, la carcajada de la joven.
La tradición filosófica occidental ha salvaguardado la
figura de la muchacha Tracia
(Blumenberg:2000) y ha entendido
la experiencia del pensar como
un proceso de desensorialización, de interrupción, de
retirada de todo lo visible con
el fin de acceder a la región de los invisibles, de las ideas. Así, a
lo largo de la historia de la
filosofía encontramos muy diversas versiones de la caída al pozo del primer filósofo. En el siglo XX, pensadores como
Heidegger o Wittgenstein han retomado la cuestión; el primero escribe:
"Hacemos bien en acordarnos, ocasionalmente
de que tal
vez en nuestra
marcha podemos caer alguna vez
en un pozo" [Pregunta por
la cosa], convirtiendo así la risa de la joven tracia en criterio
para saber que
el pensador se halla en el buen camino; el segundo, afirma que
en filosofía, el lenguaje "marcha
en el vacío" [Investigaciones Filosóficas]. Ambos estarían acentuando el hecho de que en filosofía las palabras en cierta medida se hallan alejadas, exiliadas del mundo común, como
si se tratara de ruedas girando
fuera del engranaje.
Como
si el pensamiento
fuera el resultado de un cambio en el rumbo de la atención, un
cambio que tendría
que hacer posible advertir lo que
permanece inadvertido cuando
nos encontramos envueltos en las urgencias de la vida diaria Parece pues que,
frente a la pregunta ¿donde
estamos cuando pensamos?, la respuesta solo
pudiera ser: en ningún lugar.
Algo parecido, corno
nos ha recordado H. Arendt, sugería
Paul Valéry con su versión del cogito, “Tantôt
je pense, tantôt je suis".
Nada tiene pues
de extraño que Wittgenstein considerara los
problemas filosóficos como
fruto de un mal
uso, de un abuso
del lenguaje o que no cesara de repetir que una de las
tareas centrales del análisis filosófico
es la de reconducción a las palabras metafísicas
desde el exilio en el que se encuentran a su tierra
natal, a la nuestra utilización
cotidiana (Cavell in Sparti:2000). Hasta cierto punto cabría afirmar que
la filosofía de las últimas décadas - al poner el acento
en la diferencia, la alteridad, en las insuficiencias de las viejas aspiraciones
de la razón-- no ha hecho más que
debatirse en una lucha contra si misma
– como en uno
de los temas vertebradotes da la
filosofía del siglo XX, la muerte de la filosofía o de la
era postfilosófica - en la que,
sin duda, resuena con fuerza la carcajada de la chita
de Tracia: como
si quien se dedica al pensamiento filosófico tuviera que
estar permanentemente
mirando delante y a sus pies
además de por encima de su
cabeza.
1.1 - Mujeres y filosofía
Los filósofos inauguran, decía también Platón en el
Teeteto, su reflexión con el asombro y la mujer —encarnando la
vida – se entiende como
la representación de lo que se
resiste a la reflexión, a la teoría. Como
si el pensamiento y la vida
se opusieran. Pero, ¿y las mujeres filósofas? Para ellas,
quizás el exilio de la palabra en filosofía se traduce —por
así decirlo— en un doble exilio, puesto que
todo exiliado sabe cuál es la aflorada
tierra a la que, en principio,
desea retornar, pero las mujeres históricamente
se han hallado siempre a una cierta
distancia de la comunidad o grupo
al cual pertenecían según todas las apariencias y, por
tanto, se han encontrado siempre
ausentes y cautivas de las palabras que conformaban la vida
cotidiana.
De hecho, hasta
hace pocos anos, preguntarse por
el papel que
las mujeres habían tenido en la historia de la filosofía parecía tener
un solo tipo de respuesta:
la filosofa es obra de los filósofos,
y sólo en el siglo XX, y a raíz del progresivo acceso a los estudios universitarios,
algunas mujeres han empezado a participar en este
campo. Esto
parecen confirmarlo aquellas palabras de Maria Zambrano, según las cuales
en la España de los anos treinta una
filósofa era casi "una mujer barbuda,
una herejía, una
curiosidad de circo".
Pero, precisamente
a raíz de la presencia de las mujeres en la academia,
se ha llevado a cabo un trabajo
para rescatar del olvido la palabra
y la obra de las filósofas a lo
largo de la historia, y de este modo, y posiblemente
gracias al ansia de heredar de las mujeres actuales, de descubrir que no son las primeras ni las únicas, de mostrar que no son excepciones
a la regia, (una regia que diría que
las mujeres no son aptas para la teoría, como parecen sugerir algunas versiones
de la anécdota de la muchacha de Tracia), han ido aflorando los textos
y las obras de las filósofas del
pasado. Y, no sin sorpresa, se ha descubierto, a pesar
de la escasez de obra filosófica
femenina, en comparación con la masculina,
la existencia de textos de pitagóricas,
epicúreas, de místicas medievales, humanistas,
cartesianas y un largo etc.
Todo ello ha llevado, conjuntamente con el auge
de la teoría feminista, a preguntas
relativas a si es posible hablar
de una tradición filosófica o de un pensamiento femeninos.
En un mundo que no las trataba como
iguales ellas tuvieron que extraer fuerza de su condición singular, de su ex-centricidad, de manera que su obra acostumbra
a ser expresión de una
gran libertad. Tal es el caso de filósofas del siglo XX corno
por ejemplo Simone Weil, Hannah
, Arendt, Maria Zambrano, Suzanne Langer o Sarah Koffmann. A pesar
de ser muy diferentes
entre si
todas parecen saber que
la universalidad del pensamiento
no tiene que ver
con su neutralidad sino, en todo caso, con
su capacidad para producir
sentido, como subrayaba
hace algunos años Françoise Collin, y, además, parecen ser
conscientes de que
posiblemente el canon no las incluirá, pero no renuncian a satisfacer
la necesidad de pensar, de decir, de escribir y, por
tanto, lo hacen sin el temor
a equivocarse o a caer en desgracia, actitud tan propia de quienes se
creen situados en el centro del
mundo cultural.
1.2. —¿Una
tradición oculta?
Pero, ¿se puede hablar de una
tradición de pensamiento femenino? Habitualmente entendemos
que la tradición es una
cadena que ata a cada generación a un aspecto predeterminado
del pasado y gracias a la cual los seres
humanos pueden orientarse en su
presente y en relación con el futuro.
De manera que la tradición da continuidad,
constituye una forma de memoria en la medida
en que selecciona, da nombre, transmite
y conserva, o sea, indica dónde
se encuentran los valores y cuál
es su valor (Arendt:1996).
Ahora bien, una tradición está hecha tanto
de olvido como
de memoria: es un sistema de selección,
que permite juzgar lo inédito, nuevo,
y decidir lo que
es digno de ser
transmitido. De modo que siempre existe el peligro de ser
olvidado si la significación no
se puede integrar en el sistema
tradicional y tal ha sido el caso de las mujeres filósofas, no han sido transmitidas
y siguen sin serio.
A pesar de ello se puede descubrir entre
las mujeres filósofas una "tradición",
una "tradición oculta"
en el mismo sentido que
Hannah Arendt habla de ella (Arendt:1976) para
referirse a aquellos que no están
del todo en el mundo
—individuos que han afirmado su
condición de parias, Heinrich Heine, Rahel Varnhagen, Bernard Lazare,
Franz Kafka o Charles Chaplin.
Descubrimos esta tradición no tanto
entre las mujeres que
han sido fieles a la "tradición
femenina" que tiene que ver con aquel saber de las mujeres, vinculado a lo que
habitualmente ha sido entendido como
el ámbito de lo privado —y que en la actualidad es reivindicado con fuerza— ni entre las que
formaban parte del colectivo de
excluidas de todos los ámbitos,
sino entre las
intelectuales, todas ellas "hijas del padre", puros
productos de la emancipación, un fenómeno siempre minoritario (hay que recordar que en la mayoría de los casos
su acceso a la educación y a la cultura
estaba condicionado a una cierta
"masculinización"). Tradición "oculta" porque
hay pocos vínculos
entre las grandes,
pero aisladas, mujeres que han afirmado su voluntad de pensar.
Y "tradición" porque
las mismas condiciones básicas de desarraigo, de ligereza, han obtenido
y evocado una misma reacción básica.
Esta ligereza, que algo tiene
que ver con la risa de la muchacha de Tracia, puede
ser todavía un lugar
desde donde es posible producir sentido.
Ahora bien, no se trata del pensamiento
de los grandes padres
de la filosofía, de los pensadores
profesionales, sino
precisamente de aquellas figuras
que saben de los limites
de la tradición y diseminan a su alrededor fragmentos
de pensamiento y que
en la actualidad se nos presentan
como realmente
necesarias; en especial en un momento en que
la encena filosófica está dominada por
un discurso donde
todo es hermenéutica y nadie se atreve a decir nada
sobre el mundo,
sobre la propia experiencia.
Así pues, podemos hablar más de coincidencia
que de influencia, y de ninguna continuidad
conscientemente mantenida. Se trata
de una tradición de individualidades,
de una tradición oculta que sólo puede ser denominada tradición
de forma paradójica, no tradicional, ya que,
como decía antes,
una tradición supone una comunidad de instituciones encargadas de transmitiria
y, en este caso, esto no
se ha dado.
Quizás por
esta razón debamos recuperar a las pensadoras que nos han precedido
y no sólo por el hecho de que escribieron, sino
también porque nosotras las necesitamos
para no habitar en un presente hecho de autocomplacencia con respecta a lo que nos es dado y con un pasado "hecho a medida". Quizás hay que
asumir —como decía no hace muchos
anos Derrida—, la heterogeneidad
radical y necesaria de toda
herencia, ya que si la legibilidad
de un legado
nos fuera dada,
si éste fuera transparente,
no podríamos heredar, sino que ocurriría
como en el caso
de la herencia genética, nos condicionaría como
una causa. Siempre
se hereda un secreto que hay que interpretar. Y a este secreto
es al que algunas denominamos "diferencia".
2. ¿De vuelta a la experiencia?
Es habitual considerar que interrogarse acerca
de la posibilidad de una tradición
de pensamiento femenino conduce directamente a enredamos en la inacabable
discusión sobre si,
con ello, no estaremos dando pie a concepciones esencialistas de la identidad
femenina. Además de lo hasta aquí
señalado, considero que otra vía
para alejamos de esta discusión es atender
a un antiguo término, de muy
difícil definición: el de experiencia.
Nunca
como en los últimos
tiempos se había escrito o publicado tanto
sobre la necesidad de
dar razón de experiencias otras, de encontrar
narraciones o relatos que concedan
visibilidad a las acciones y pasiones de sujetos que,
hasta hace pocas
décadas, habían quedado relegadas de las corrientes
dominantes en la historia y el pensamiento, lo importante
es preguntarse: ¿de qué se habla cuando en estos
escritos se alude
a la experiencia de las mujeres, de los gais, de las lesbianas, etc.[1]
con el animo de dar visibilidad y generar nueva memoria
histórica? Quiero decir que, en términos
generales, en las historias que tratan de documentar la experiencia
de grupos de baja representación
o de la mitad femenina de la humanidad parece
que el término experiencia
es usado para indicar un conjunto dado
de vivencias que, en el momento en que
conseguimos hacerlo manifiesto, debería transparentar
de manera casi inmediata una forma de identidad (Scout:1991 in Carbonell:1999).
2.1. ¿De qué hablamos
cuando nos referimos a la
experiencia?
...And yet, except for us,
The total past felt nothing when
destroyed.
Wallace Stevens
El término "experiencia" proviene del latín ex-perior,
probar, comprobar, poner a prueba, pero también intentar,
tentar, "parar a través de".
Así pues, en un primer momento
tiene un contenido activo, claramente
procesual. Experiencia significaba ante
todo reconocimiento, investigación,
examen (Grim (1862 apud Koselleck:2001),
pero con el tiempo se produjo un progresivo desplazamiento y pareció ir abriéndose camino una significación
más pasiva, receptiva.
A lo largo de la primera modernidad la experiencia se
vio desprovista de su dimensión activa dirigida hacia la investigación;
incluso, en el lenguaje ordinario
quedo manifiesta una
reducción que limitó "experiencia" a percepción sensible,
a presencia. Hoy en día hablamos a menudo de experimentar
indicando el simple hecho de percibir —de sentir— las
cosas, sin que presuponer ningún
tipo de movimiento o de investigación previos. De manera
que, poco a poco, hemos ido entendiendo lo experimentado
como lo real y,
al mismo, como opuesto a lo pensado. Se podría decir que en la reducción de su significado
se prefiguraba uno de los retos en los que
todavía nos encontramos enfrentadas:
¿cómo se relacionan la "vida"
y la historia como ciencia?
En la medida en que
podemos entender la filosofía
como el arte de formar,
de inventar, de fabricar conceptos, y de analizar los
nudos alrededor de los cuales se trenzan las redes conceptuales que
nos permiten aprehender lo real y el propio presente, una de las tareas de que
el pensamiento actual debe hacerse cargo es trazar una especie de cartografía de conceptos ligados directa
o indirectamente a algunos de los usos
que hacemos de la palabra experiencia
en los debates a los
que aludía al principio.
Así, desde la conciencia de que
el término experiencia desafía
cualquier definición, me detendré
en dos de sus usos (véase Williams:2000).
El primero lo localizamos en el ámbito de la reflexión
actual, cuando acostumbramos a caracterizar la modernidad en términos
de progresiva pérdida de experiencia, de empobrecimiento de la vida cotidiana,
de aceleración de los tiempos históricos.
Encontramos ejemplos en las palabras de Giorgio Agamben,
que a su vez se
hacen eco de las de Walter Benjamin:
el individuo moderno "vuelve
a la noche a su casa extenuado
por un fárrago de acontecimientos
—divertidos o tediosos, insólitos o comunes, atroces o placenteros sin que ninguno de ellos se haya convertido en experiencia"
(Agamben:2001:8) o en las de Carmen Martin Gaite cuando, hace más de
una década, se lamentaba
de la inhabilidad actual para adquirir memoria, para conservar en el recuerdo, y subrayaba que
esta particular incapacidad de
la vida cotidiana
contemporánea para traducirse en experiencia es lo que la convierte en insoportable y opresora.
En este
uso, el
significado de "experiencia" parece acercarse
a aquella tentativa de definición que,
más de veinte anos atrás, propuso
Reinhardt Koselleck (1993:338): la experiencia es un pasado presente, cuyos acontecimientos han sido incorporados y pueden ser
recordados. De manera que la experiencia
tendría que ver
básicamente con la memoria, con
la transmisión, con el hecho de que,
por así decir, siempre hay experiencia ajena en la propia.
Como escribía Gertrude Stein: "En
primer lugar, nací, eso no lo recuerdo
pero me lo recordaban muy a menudo"
(Stein:2000:8). Así, en este contexto,
la experiencia estaría vinculada a la repetición o a aquello
que cada
generación transmite a la siguiente y, por
tanto, se encontraría conectada
también con algún tipo
de continuidad? De todas formas,
no se trata de la continuidad aditiva
o cronológica del pasado histórico,
sino que, más
bien es comparable con la puerta de cristal
de una lavadora
donde, de vez en cuando, aparece
una de las piezas de la ropa
que está girando en el interior,
por utilizar una imagen de Christian Meier,.
La experiencia estaría orientada
fundamentalmente a la protección de las sorpresas y,
por ello, vinculada a un saber derivado
del hecho de haber trazado un cierto lazo entre
el pasado y el futuro,
entre lo viejo y lo nuevo, entre
recuerdo y expectativa. Y, en este uso,
el termino experiencia tiene claras afinidades
y conexiones con otros como, por ejemplo autoridad o sabiduría práctica,
y no con los de conocimiento o de ciencia —no nos encontramos ante
la experiencia tal
como la ha entendido
el empirismo moderno—,
puesto que aquí los vehículos
son la palabra o la lengua y el relato.
Podemos situar
el segundo uso en las recomendaciones de no
esquivar el choque de
la experiencia en la comprensión de lo que
nos ocurre. Recomendaciones
como la de
.
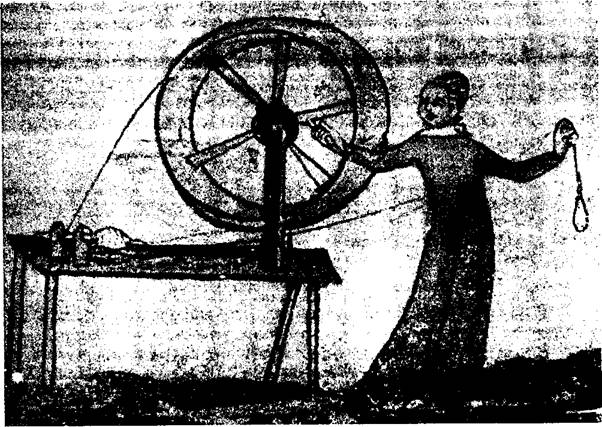
Miniatura del manuscrito Royal siglo XVI. Londres, British Museum.
Hannah Arendt de "pensar sin barandillas", de encarar directamente
el acontecimiento y de tratar de comprenderlo en su
especificidad, sin ningún "airbag" que sirva para protegernos de su impacto,
que reduzca lo nuevo a lo viejo,
lo inédito a lo ya conocido. En este
caso, la experiencia parece
indicar justamente lo nuevo, lo que
no tiene antecedentes, lo no reductible
a cuanto nos resulta familiar. La experiencia tiene
que ver aquí con lo que
se nos presenta de
forma inmediata y que no resulta
comprensible por la mediación
de lo que ya conocíamos, tiene que
ver con una ruptura de la continuidad. Cabría decir que
este uso
del termino parece dar la razón al dictum de
"para comprender no basta
con haber comprendido" (Finkielkraut:1999:84) o recordamos que en la historia humana
siempre puede ocurrir algo distinto a lo que
esperábamos. (En la historia siempre ocurre algo
más o algo menos
de lo que está contenido en los
datos previos).
En este
uso, y a diferencia del anterior en que
la experiencia estaba orientada a protegemos de los sobresaltos y donde
obtener experiencia de alguna cosa significaba eliminar
la novedad, eliminar su potencial
de choque, la experiencia
se encuentra vinculada a la categoría de novedad, a la de interrupción,
alteridad, discontinuidad.
En cualquier caso, si el uso anterior parecía
apuntar a la idea de una sabiduría
práctica, que
habitualmente consideramos que
se adquiere con la edad madura,
hay que decir que,
en el limite, la experiencia de la persona sabia es
contradictoria, ya que, también
en el limite, la vida
y la naturaleza son multiformes,
están hechas tanto de continuidad
como de discontinuidad.
2.2.—Experiencia y subjetividad
A mi entender, en las historias que
tratan de documentar la experiencia de la mitad femenina
de la humanidad se combinan y entremezclan, como
mínimo, los dos usos
del término que
acabo de caracterizar de manera esquemática. En el
caso de la experiencia femenina
se da, de facto, una extraña
mezcla de pérdida de experiencia, pérdida de transmisión
oral de un pasado que se iba incorporando
al presente como un legado de madres
a hijas o de abuelas a netas y que
en la modernidad ha permanecido siempre en el ámbito de lo
privado, y al mismo tiempo nos
encontramos ante una voluntad
reflexiva de incorporación del
pasado en el presente[2]
. De manera que la nuestra es una
experiencia hecha a la vez de continuidad
y discontinuidad. Por otra parte,
y en la medida
que la tradición cultural dominante
es esencialmente androcéntrica,
a menudo las mujeres actuales nos
hallamos en la situación de tener que
pensar como
si nadie hubiera pensado antes,
como si nos viéramos obligadas a encarar el
choque de la experiencia, como si estuviéramos
empezando siempre.
Una investigación
que nos aproximara
a una cartografía más amplia y
completa de los usos
del termino experiencia seguro
que nos ofrecería
recursos para pensar la experiencia
femenina sin necesidad de apelar a aquel conjunto de vivencias
dadas que supuestamente se traducen
de manera automática en definiciones
esenciales de una identidad femenina
o de una identidad otra.
Ahora bien, ello supondría explorar y adentramos también
en el nexo
que hay entre la
palabra experiencia y categorías como
las de vivencia y de prueba.
Efectivamente, en el marco
de los estudios que dan razón de la vida
de individuos omitida en las narraciones del pasado, hallamos con frecuencia
una cierta asimilación de experiencia y vivencia. Y en
estos casos parece
que la indubitabilidad, característica
de las vivencias subjetivas, los autoriza a hablar de la "prueba
de la experiencia": como si el lugar del sentido
de las acciones estuviera en tas vivencias del sujeto y,
por tanto, bastase
con hacerlas aflorar. Pero hay que decir,
siguiendo a la historiadora Joan W. Scout (in Sparti:2000) ,
que, con esta "prueba de la experiencia", se
reproducen y naturalizan las identidades en lugar
de cuestionarlas. Y esto es así
tanto si entendemos
la experiencia a través de la metáfora
de la visibilidad como si lo hacemos a través de cualquier otra vía que considere que
el significado es
transparente. Pienso que lo verdaderamente
importante es mostrar la historicidad
de categorías como homosexualidad,
heterosexualidad, masculinidad, feminidad, etc. y, por tanto, el
trabajo radica en poner de manifiesto, e interrogarse
sobre, los procesos de su creación y de su transformación.
Una
labor de estas características
nos permitiría cuestionar los
insistentes discursos
que, desde
hace cierto tiempo, para hacer frente
a la proliferación de experiencias otras y a la tentación de identidades
esenciales, invocan el derecho a la indiferencia o un tratamiento de tas
diferencias que las convierta todas
en indiferentemente diferentes.
Estos discursos acostumbran a presentarse
como críticas
del relativismo generado por el
énfasis en el fragmento, en lo
particular, en la pluralidad de experiencias de la década de 1980, cuando en realidad parecen consistir en una mera apuesta a favor de un sencillo
y esquemático retorno pendular al antiguo modelo de un discurso neutro.
Como si
el simple retorno a los viejos
ideales ilustrados fuera la
única vía para un pensamiento con connotaciones
utópicas y críticas, como
si después de un
período de tímida visibilidad de
experiencias otras, lo deseable fuera pura
y sencillamente un proceso de autoborrado de todas las diferencias y
una restitución de lo que
de verdad es valioso. Como
decía no hace mucho y con mucho acierto - Laura
Freixas hoy la moda es ser "políticamente
incorrecto", casi nadie escapa
a ello: es la "pose intelectual
más común, la actitud, en fin, culturalmente correcta" (Freixas:2003:26).
Referencias bibliográficas:
AGAMBEN, Giorgio. I, 2001.nfancia e historia. Buenos
Aires: Adriana Hidalgo editora
ARENDT, Hannah. 1996.Entre
pasado y futuro. Barcelona:
Península
_______________. 1976.Die Verborgene Tradition,
Acht Essays. Frankfurt a.m.: Suhrkamp
BLUMENBERG, HANS.2000. La
risa de la muchacha tracia. Una
protohistoria de la teoría. Valencia: Pre-Textos
CARBONELL, n. y Torras, M. 1999.Feminismos
literarios. Madrid: Arco/Libros
FINKIELKRAUT, Alain.1999. La Ingratitud. Barcelona;
Anagrama
FREIXAS, Laura.
2003.“La mejor poetisa”. La Vanguardia, 14. VII.
GRIMM, Jacob y Wihelm.1862. Deustches Wortebuch.
Leipzig
KOSELLECK, Reinhardt. 2001. Los
estratos del tiempo: estudios
sobre la historia. Barcelona:
Paidós
____________________. 1993.Futuro pasado. Barcelona: Paidós
SCOTT, Joan W. 1991. “The Evidence
of Excperience” in Critical Inquiry, 17
SCOTT, Joan W. 1999. “La experiencia
como prueba” in Hiparquía,
vol X, nº1
SPARTI, D. (ed.). 2000. Wittgenstein
politico. Milán:Feltrinelli
STEIN, Gertrude. 2000. Guerras
que he visto.
Barcelona: Alba Ed.
WILLIAMSm Raymond. 2000.Palabras
clave (Un vocabulario de la
cultura y de la sociedad).
Buenos Aires: Nueva Visión
Nota biográfica
Fina Birulès és
Doctora en Filosofía, profesora de Filosofía Contemporánea a la Universidad
de Barcelona, desde 1990, coordinadora
del Seminario Filosofía i Género de la misma universidad. Es investigadora
de la cátedra Unesco e del Centro
d’Investigaciones de Dona, Duoda, en la Universidad de Barcelona. Es
una de las principales
especialistas en el pensamiento
de Hannah Arendt di quien ha traducido muchos textos a l’ español. Traductora también de otros
filósofos como Ludwig Wittgenstein,
Charles Taylor y Sarah Kofman.
Autora de artículos y ensayos sobre
feminismo y la condición de done,
es también organizadora de libros como
Filosofía, Género y Identidad Femenina; El género de
la memoria y autora, entre
otros, de Hanna Arendt, El orgullo de pensar,tambíen traduzido al inglés; Una
herancia sin testamento: Hanna
Arendt.
*
Texto publicado en Arenal, 10:1; enero-junio 2003, 9-19.
[1]
Este enojoso etcétera del que
habla Judith Butler, indicando que
con este perezoso apéndice – que,
de hecho, no quiere decir nada
– nos damos el poder descarado y desorbitante de no continuar
la serie, al tiempo que nos disculpamos por
el hecho de ser incompletos.
[2] No hay
que decir que,
em este
punto, tambíén habría que investigar el hecho que en toda forma de experiencia, en tanto
que pasado incorporado al
presente, hay um cierto
olvido, hay algo
que dejamos atrás.
Quiero decir que no hay que
olvidar aquella acepción del termino según la cual da experiencia es
algo parecido a un saber de la ausencia, de la pérdida.
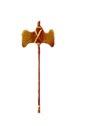
labrys, études
féministes/ estudos feministas
janvier /juin 2007 - janeiro / junho 2007
|
|
![]()
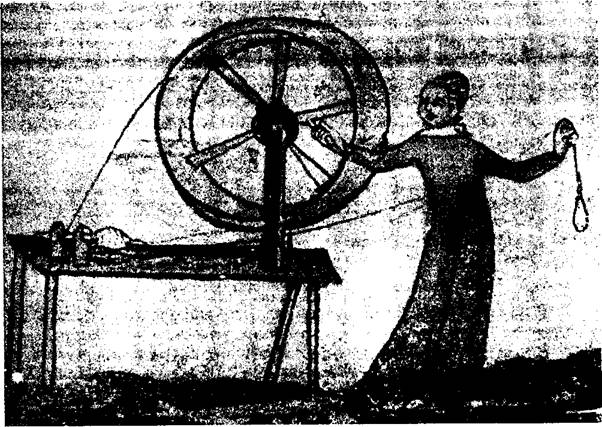
![]()