![]()
labrys, études
féministes/ estudos feministas
janvier/juin 2010 -janeiro/junho 2010
Fragmentos encarnados de amor, maternidad y muerte
Delia Lucía Gascón Navarro
Resumen:
En este artículo, basado en la presencia cotidiana de los discursos sobre el amor a las mujeres –declarado en las letras de las canciones – y sobre la maternidad – presente en fragmentos de conversaciones- planteo la contraposición de la reiteración de estos discursos con la negación de la práctica de la violencia contra las mujeres, contextualizando lo anterior en la actual situación de las mismas en México.
Palabras clave: Mujeres, corporalidad, maternidad, amor, violencia, discurso, prácticas.
No vale nada la vida
la vida no vale nada
comienza siempre llorando
y así llorando se acaba.
(Camino de Guanajuato)
En este artículo resultado de un periodo de siete años viviendo en México, interpreto los sentidos producidos y reproducidos por la sociedad, como inscritos y reactualizados en los cuerpos de las mujeres. Para ello me baso en las opiniones abiertamente expresadas en algunos fragmentos de los discursos sobre las mismas tomados de canciones, de conversaciones, de expresiones sumamente populares y como tales escuchadas reiteradamente a veces sin intención, en el metro, el autobús, el cine, o las aulas de nivel medio y superior, previa breve ubicación de los cambios que en las últimas décadas se producen para las mujeres en su cotidianidad con su incorporación a otros trabajos de los que anteriormente se encontraban ausentes, aquellos que son retribuidos económicamente, así como con la reducción del número de hijos en el mismo periodo, tratando de contrastar la gran presencia de los discursos del amor y la maternidad con la escasa información que los medios de comunicación ofrecen sobre la frecuente práctica de la violencia contra las mujeres.
Las conversaciones y las canciones, discursos de los que preferentemente parto aquí, tan dramáticamente sugerentes, son sólo algunos de los muchos a los que de manera recurrente accede cualquier persona que vive en México a partir de las reposiciones de las películas elaboradas en el país en los años 50 por la televisión y en la música de la misma época, pero también en cualquier reunión familiar, con compañeros de trabajo o mientras se espera turno para resolver un trámite o caminamos por la calle.
Escuchando las citadas letras o viendo esas películas se han educado muchas generaciones de mexicanas y mexicanos, conviven con otras letras y ritmos diversos y se sitúan nuevamente actualizados en circunstancias concretas y puntuales; impregnan diariamente la ciudad y sin duda tienen que ver con una forma de entender y vivir la vida que se produce y reproduce en cada jornada, en las tiendas, en las casas...
Una presencia obligada
Hasta los años 70 del siglo XX la mayor parte de las mujeres que se incorporaban al mercado laboral en México eran jóvenes, solteras y sin hijos, las dificultades económicas por las que pasaba el país en la década de los 80 –conocida por el desastre económico vivido como “la década perdida”- propiciaron una incorporación significativa de las mujeres al mundo laboral en aquel momento y a partir de entonces, a la vez que consolidaban la red de apoyo familiar, constituida por tres generaciones, como respaldo ante las situaciones de precariedad. A raíz de una “crisis” que dura ya casi treinta años en el país, desde que los gobiernos de la época adoptan las políticas neoliberales dictadas por los organismos internacionales, se produce una imprescindible incorporación de las mujeres al mundo laboral que se ha interpretado como producto de la necesidad y como estrategia familiar de supervivencia[1] en primera instancia, más que como resultado de un mayor acceso a la educación y consecuentemente con el mismo, del cambio de las aspiraciones en las mujeres que podrían haberse inclinado hacia la profesionalización como resultado del proceso.
Aun a pesar de toda consideración, indirecta pero necesariamente, podríamos suponer que lo anterior paralelamente a la disminución del número de hijos que se produce en las últimas décadas, posibilita una transformación en la definición de los roles tradicionales. Se sabe que el crecimiento de la incorporación al mundo laboral por parte de las mujeres, ha sido significativo en los últimos años, cambiando además el tipo de población que mayoritariamente participaba en él, que en los 80 y 90 se corresponde con mujeres de mayor edad, en unión conyugal y con hijos (Welti 1999); algunos autores señalan la ruptura con los roles tradicionales y su transformación en las ciudades fuertemente industrializadas de la frontera norte a partir de los años 70 con la incorporación de grandes cantidades de mano de obra femenina a la industria maquiladora (Zermeño 2004).
La disminución de las tasas de natalidad es un tema de especial relevancia en México en donde el valor cultural de la maternidad es significativo y se viene considerando un elemento fundamental de la identidad femenina, coherentemente con la dificultad del acceso de la mujer a otras formas de reconocimiento o prestigio social como los logros profesionales en el mundo laboral.
Las políticas de población en el país pasaron de ser en los años 30 del siglo XX claramente poblacionistas, por considerar que la fuerza de la defensa nacional ante posibles ataques o invasiones por parte de EU, se basaba en las dimensiones de la población, a claramente restrictivas y orientadas al control de la natalidad en las décadas de los 70, 80 y 90, en función de un ideal de modernidad, así como de control político y social de la población, impuestas por los gobiernos de la época y aplicadas por las instituciones de salud (Cervantes 1999), de manera que más que una respuesta a las aspiraciones de las mujeres o a su necesidad de acceder a otros espacios, actividades o a una mayor autonomía, el control de la natalidad se considera resultado de las políticas concretas de los gobiernos de la época. Consecuencia del aumento del trabajo femenino extradomèstico, es por un lado el incremento de la relevancia de la contribución de las mujeres a la economía familiar a pesar de su desprestigio simbólico relacionado con el papel dominante del varón como proveedor, función claramente vinculada con la definición del rol masculino autoritario dentro de la familia (Enguix 1996). Las contribuciones de las mujeres y de otros miembros del grupo familiar, son por tanto minimizadas incluso por ellas mismas, y de esta manera se mantienen los roles con ciertas variaciones en ellos, pero sin una transformación profunda consecuente con las proporciones que adquiere la presencia de las mujeres en el campo laboral extradoméstico.
Un número creciente de mujeres se incorporan al mercado sin cuestionar su trabajo en el hogar o repartirlo con su pareja o bien cuando esto sí se hace, es generalmente ocultado por parte de los varones quienes son sistemáticamente estigmatizados cuando hacen expresa su participación en tales tareas por la “pérdida” de la autoridad indiscutible en la familia, así como del rol de proveedor, asignándoseles etiquetas como la de “mandilones”, que implican el cuestionamiento de la virilidad. La autoridad sobre las mujeres y la familia, la fuerza física, y el papel como sustento económico, son los principales contenidos que articulan un ideal de masculinidad que en términos generales suele exigir de demostraciones –no todos los hombres son considerados tales- e implicar orgullo[2], al contrario que la feminidad, automáticamente atribuida en base a la biología, siempre imperfecta[3] y ante la cual no queda más que la resignación.
Consecuentemente con todo lo anterior se producen las dobles o triples jornadas, en muchos casos agravadas por el desempeño del rol de cuidadora de dos generaciones de dependientes, la de los hijos e hijas y la del padre o madre enfermos, y en ocasiones a un fuerte conflicto de roles, al que se da mucha menos importancia en la medida en la que disminuye la capacidad adquisitiva de las familias (García Brígida 1999) considerándose “normal” la sobreexplotación de las mujeres. Todo lo anterior se produce junto al fuerte sentimiento de repudio social hacia una transformación ante la que el grupo familiar registra una preocupación profunda. El hecho de que las mujeres no permanezcan en casa, atendiendo labores del hogar y necesidades de hijos, maridos y de ancianos a lo largo de todo el día o de manera exclusiva, es percibido y etiquetado como negligencia o abandono y como contrapartida produce fuertes sentimiento de culpabilidad por parte de las mujeres (Robles 2006), además de vínculos muy frágiles con el puesto de trabajo que se busca en negocios familiares o cerca del propio domicilio preferentemente, o a menudo en ventas ambulantes, lo que permite la adaptabilidad de los dos espacios y jornadas laborales a exigencias familiares, a lo largo del ciclo vital entendido exclusivamente como un reloj biológico. Con semejante cuadro, cosas como tiempos propios de ocio, o búsqueda de empleos que incluyan prestaciones sociales –ya de por sí escasos- ni se plantean.
Discursos de amor en la soledad abigarrada…
Las letras de las canciones han sido, no pocas veces, objeto de atención y reflexión por parte de la antropología. Canciones viejas y recientes llenan la cotidianidad de la Ciudad de México impregnando los largos recorridos necesarios para cumplir la agotadora jornada laboral, de ritmos variados a volumen desaforado. En los autobuses, en el metro, en la calle, siempre está la música presente en una de las ciudades más ruidosas y pobladas del mundo. La venta de música pirata es un importantísimo negocio que alimenta a una parte considerable del comercio ambulante y que recauda millones de pesos cada día. Los vendedores llenan calles y vagones de metro “exhibiendo” acústicamente, a voz en cuello, su mercancía al grito de guerra “¡va calado, va garantizado!”.
El casi inexistente tiempo libre - a pesar de una precariedad económica estructural a la que los mexicanos suelen referirse como “la crisis”[4], se llena frecuentemente de música en las fiestas familiares que se celebran un sábado si y al otro también, con motivo de comuniones, fiestas de quince años[5], nacimientos, día de la madre, cumpleaños, o “porque ya hacía mucho tiempo que la familia no convivía”.
La música es la gran protagonista en la ciudad en la que el silencio se asocia frecuentemente con el desamparo, la vulnerabilidad, la soledad, la tristeza o el fracaso personal[6]. Ante la queja de alguien por el exceso de ruido es frecuente la incomprensión más absoluta de los demás o respuestas como “yo con el ruido soy feliz”, y la contraposición sumamente reveladora con expresiones que evidencian la asociación de silencio con una soledad fuertemente dramatizada “¡solo como un perro!”, y que encuentran claros paralelismos con las canciones en las que la soledad es inevitablemente el resultado de una pérdida amorosa. Expresiones como la anterior recuerdan por su desgarro las letras de los corridos y las rancheras, “Por la lejana montaña va cabalgando un jinete, vaga solito en mundo y va deseando la muerte (…) La quería más que a su vida y la perdió para siempre, por eso lleva una herida, por eso busca la muerte” (El jinete) y responden fielmente al sentir de quienes viven en una ciudad poblada por alrededor de 20 millones de habitantes, cifra que se maneja entre el alarde orgulloso y la alarma por algunas de sus consecuencias obvias, la contaminación, las aglomeraciones, la dificultad para estacionarse con el coche, para encontrar empleo, o para llegar hasta el lugar donde trabajamos cada jornada, otra de ellas es la perspectiva de estar siempre rodeada por miles de personas o de vehículos, con los que se coincide irremediablemente al ir a cualquier lugar. La expresión “engentar” hace expresa la sensación de quien se siente rebasado o angustiado en medio de un perpetuo océano de gente en movimiento y se contrapone a la experiencia vivida mucho más dramáticamente y expresada en la constante utilización de la expresión “estar solito o solita” en todo lastimero, para expresar además de la falta de alguien en determinado momento, la sensación de fragilidad que se tuvo ante cualquier adversidad.
Discursos en circulación constante como los fragmentos seleccionados en los que está basado este artículo forman parte de las lógicas sociales, están impregnados de tales lógicas especialmente de las hegemónicas, las que tienen mayor peso y presencia en la sociedad y sirven al ser heredadas, reproducidas y transmitidas, para reforzarlas, o en otros casos para revertirlas.
El tema favorito de las canciones al ritmo de las que vivimos la hiperactividad cotidiana densamente compartida es el amor, preferentemente el amor profesado a una mujer.
…y te entregué mi amor
como se da el amor, sin preguntarte nada
pero se fue la noche y me quedé llorando
y llorando tu abandono
y amanecí en la vida
alrededor de nada
completamente solo… (La estrella de Jalisco)
Las mujeres como objeto de amor, son el tema de un género musical sumamente popular que se ha escuchado durante décadas y que alcanza su éxito mayor en la de los 50 en México, las rancheras, aunque actualmente continúan conviviendo con todo tipo de ritmos, así como con canciones de distintas épocas, (baladas románticas, reguetón, narcocorridos, rock, ska, etc) entre los que destaca por su éxito los temas de la llamada onda grupera.
Las mujeres de las que hablan las canciones deberían, aunque sólo sea por su inmenso número, ser diferentes unas de otras, lo que las une, lo que tienen en común es que siempre son objeto del amor profesado por un hombre. Además el esquema de estas canciones es bastante sencillo y repetitivo, podría resumirse en líneas generales como sigue:
El amor como sentimiento “limpio” se produce con la entrega de un hombre a una mujer.
La mujer ingrata traiciona el “amor limpio”, lo anterior lo convierte en “amor maldito”, en “amor pecado”. El resultado es el profundo dolor, la destrucción del amor y de la vida para el hombre.
…también a mi me pasó, yo también tuve un amor
que jugó con mi cariño
toda el alma me partió, con la herida me dejó
se largó sin un motivo (Aunque mal paguen ellas)
Ese amor “limpio” sublimado y sentido hacia quien no lo merece, y que dada su superficialidad es finalmente la causa de una catástrofe, se repite en la mayor parte de este tipo de canciones. El engaño y la crueldad de las mujeres son declarados y subrayados por maridos, novios y amantes víctimas del cálculo interesado y la perfidia femeninas.
…yo que anduve huyendo de un mundo de engaños
vine a dar de lleno a lo peor de la vida
la primera vez que te tuve en mis brazos
me decías llorando que no habías pecado
pero ya tenías no sé cuantos fracasos
y querías borrar con mi amor tus pecados (Ni en defensa propia)
Los estereotipos de la mujer como objeto de amor, pero también como no merecedora del mismo, la mujer admirada, sensualizada y frivolizada, se manejan de manera complementaria con el de la mujer procreadora que impregna fuertemente los discursos sociales.
…hablando de mujeres y traiciones se fueron consumiendo las botellas (mujeres divinas)
De mamás, mamasitas, madrinas y otras madres
La presencia recurrente en los discursos, de la palabra madre en México es sólo comparable a su densidad significante.
Desde la infancia una niña será llamada cariñosamente “mamà” o “mamita” por su madre, por su abuela, así como por cualquier miembro de su familia o persona cercana, una mujer atractiva físicamente es una “mamasita” o en función de su mayor tamaño una “mamasota”, será “mami” para su pareja y cualquier mujer después de la pubertad será abordada en la calle por un vendedor quien se acercará a ella llamándola, en tono reverente “madre”.
La asociación entre femenino y maternidad son de una tan fuerte obviedad que a nadie parece extrañarle este tipo de denominaciones maternales gratuitas por parte de conocidos o desconocidos, independientemente de si la mujer a quien se dirige tiene o no tiene hijos. Al contrario de lo que ocurre con la masculinidad, que exige de probarse a través de comportamientos, la feminidad es tratada como una cuestión puramente biológica, hace efectiva la “naturaleza” femenina, su capacidad reproductiva.
La atribución de roles sociales en este caso a partir de una característica biológica de las mujeres: la capacidad de sus cuerpos para concebir hijos, sin un motivo que pueda hacer pensar que fue hecha efectiva, funciona como rol compensatorio de todos aquellos roles de otro tipo, que mecánicamente, al igual que el anterior, son no atribuidos en este caso, a las mujeres en México, mujeres trabajadoras –a pesar de la evidencia de sus ocupaciones cotidianas tanto en el hogar como en muchos casos fuera de él- mujeres proveedoras, mujeres estudiantes, etc. La presencia de la madre es tan grande como la inexistencia o más bien la invisibilizaciòn -en los escenarios reconocidos socialmente- de las mujeres desempeñando otros roles, quienes indudablemente ganan espacios -aunque sólo sea por la actual tendencia demográfica[7]- pero sin que esto permita los cambios en la definición de los roles que parecerían paralelos al crecimiento de su presencia social efectiva pero negada. Claramente relacionada con lo anterior, la negación de las mujeres se compensa a nivel simbólico, con la creencia generalizada en el mito del matriarcado en México.
Los términos tomados en principio de la observación de las cosas –diferencia biológica entre los sexos- adquieren un carácter prescriptivo, se convierten con la repetición y la reactualización constantes en norma socialmente elaborada y sistemáticamente naturalizada.
Decir “me cae de madre” es una declaración de honestidad, algo así como decir de verdad y la expresión “¡a toda madre!” significa entre otras muchas cosas, que estamos contentos, que algo está yendo bien, que es estupendo o que es causa de alegría, exactamente para lo mismo se dice de algo que está “poca madre” aunque esta última expresión también tiene según el contexto, connotaciones negativas. Cuando alguien está mamado o mamey esto alude a su fortaleza física, probablemente atribuible a como mamó de su madre.
Por otra parte, son igualmente recurrentes los significados altamente negativos que se incluyen en los discursos cotidianos, asociados a la maternidad hasta el punto que el término madre, pronunciado sin ninguna intención, más que denominar la maternidad, puede provocar toda clase de bromas, risa o ironías sólo por el hecho de ser mencionado.
Expresiones como madrear o dar una madriza, que significa pegar o dar una paliza a alguien, con lo cual el desafortunado “ya valió madre”, esto es, ya está perdido, o bien una “madrina”, que no es otra cosa que un eufemismo para suavizar la anterior expresión considerada “muy grosera”, se combinan con las igualmente populares “partir” o “romper la madre”, “poner a alguien en su madre” o “dar en la madre”, expresiones con un fuerte contenido agresivo que significan perjudicar a una persona, por lo general golpearlo físicamente, en ocasiones hasta la muerte. “Puras madres” se utiliza para significar el hartazgo ante las dificultades cotidianas que produce tener que aguantarlo todo, o para quitarle importancia a algo, puras tonterías, estar “hasta la madre” es estar muy harto de algo, también se utiliza para referirse a un lugar muy lleno de gente y “¡ni madres!”, significa una negativa total ante lo que nos piden o nos dicen, lo que puede sustituirse por el eufemismo “ni mais”, ante la fuerte carga negativa de la anterior expresión considerada explosiva. La mínima negativa ante algo, la misma palabra “no” es sistemáticamente evitada o disimulada. Pronunciar la palabra “no” se recibe como una gran desconsideración, como provocación de un enfrentamiento o como un fuerte “problema de actitud” frente a la autoridad omnipresente obviamente en la vida política, las relaciones sociales y consecuentemente en las laborales y afectivas. El siempre repetido “ahorita”, y otras expresiones similares, que podría entenderse como respuesta afirmativa a una orden o petición, pasa consecuentemente, a ser una pieza comodín hábilmente utilizada y que permite la demora o el incumplimiento no declarado, finalmente parte de la supervivencia cotidiana, entre la negativa negada y la indefinición, o como recomiendan los más sinceros, una estrategia que permite “torear” las situaciones difíciles.
Las madres mexicanas son sin duda las más mencionadas en el mundo y las que ocupan por tanto mayor espacio en el imaginario colectivo, existiendo incluso un monumento a la madre en la Ciudad de México, lugar por cierto, elegido por el grupo “Pro-vida” para realizar sus protestas ante la reciente y polémica despenalización del aborto en el Distrito Federal recién validada por La Suprema Corte de Justicia como constitucional[8]. En relación con la anterior afirmación, “mentarle a alguien la madre” es la expresión más ofensiva en México, “mentársela” significa mandar a alguien a “chingar[9] a su madre”, es la respuesta a una ofensa con una mayor, lo que se entiende en función tanto del tono como del grado de conocimiento, bien como signo de mucha confianza cuando la expresión connota la broma que permite la familiaridad, bien por el contrario, como la peor provocación que lleva necesariamente a la confrontación física más violenta y tener “poca madre” o “no tener madre”, se asocia con una desvalorización total de la persona a quien no se le inculcaron principios, así como “mala madre” lo que atribuimos a alguien que consideramos “mal nacido” o de malas entrañas; un “vale madres”, por otro lado, es alguien a quien nada le importa. En la misma línea se suele criticar el “vale madrismo” generalizado, queriendo dar a entender que la actitud de no interesarse por lo que ocurre es ya lo más habitual.
Cuando decimos “esa madre” nos estamos refiriendo a cualquier cosa, cualquier objeto, cualquier asunto, así como cuando queremos dar a entender que compramos algo muy barato diremos que nos costó “cualquier madre”, esto es, una cantidad insignificante. En México como en ningún otro lugar, se celebra el día de la madre, cada 10 de mayo, día en el que no falta la reunión familiar y todo gira en relación a la felicitación de la madre y de la esposa, por lo que se felicita “a la mamá y a la mamasita”. Además de todo lo ya mencionado “¡En la madre!” es utilizada como una expresión de asombro.
Los discursos sobre el amor, la sexualidad y la confrontación, se funden y confunden invadidos todos por una supuesta maternidad necesaria y universal en México para las mujeres. El lenguaje expresa finalmente los esquemas culturales aprendidos que se elaboran en la vida cotidiana (García García 2000). Las mujeres en México son, ante todo y fundamentalmente, marcadas desde la infancia como madres. Si existen discursos profusamente difundidos con un alto contenido dramático y de culpabilización, éstos conviven con la publicidad que sexualiza fuertemente el cuerpo de las mujeres y con la insistencia en su maternización. Su capacidad reproductiva es exaltada e invocada por el grupo quien hace percibir a las mujeres desde pequeñas cual es su lugar, su destino.
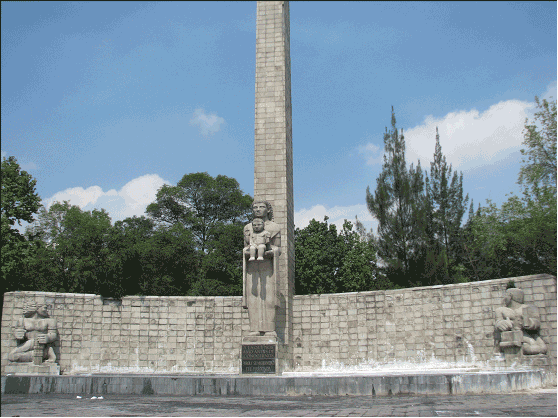
Ilustración 1 Monumento a la madre. Cruce de Reforma y Avenida Insurgentes, Ciudad de México.
Durante la ceremonia del matrimonio civil así como del religioso, no dejará de insistirse en que el motivo último y la justificación de la unión es la procreación de hijos. Una mujer es realmente aceptada por la familia de su pareja y por la sociedad cuando tiene su primer embarazo. De hecho
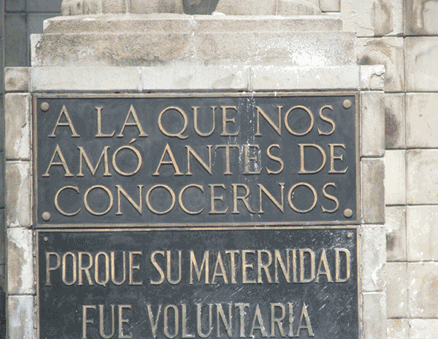
Ilustración 2 Monumento a la madre, detalle.
en una sociedad sumamente tradicional e imbuida de los valores del catolicismo, es llamativa la tolerancia ante la maternidad en las mujeres solteras, que se considera más fácilmente admisible que el hecho de que una mujer no tenga pareja e hijos. Hablar de maternidad voluntaria es un despropósito, cuando la información para evitarla causa tanta polémica como acaba de suscitar la difusión de libros en la educación secundaria sobre educación sexual, o cuando se proclama que la “abstinencia” es la mejor opción[10] para no quedar embarazada. La maternidad en México no se vive como una opción sino como destino por tanto incuestionable, como una obligación prescrita institucionalmente y reforzada por todos y cada uno de los componentes del grupo cuantas veces sea necesario. Cualquier varón preguntará sin ningún motivo especial a cualquier mujer, sea vecino, compañero de trabajo, alumno o vendedor de la tienda de al lado de su casa, si está casada o si tiene novio, una respuesta negativa podrá ser entendida como una invitación sexual.
Las mujeres son consideradas como bien del grupo, o más concretamente de los varones del grupo. Una mujer “sin dueño” puede ser entonces desde la lógica sexista que la niega como sujeto autónomo, de quien primero la vea, la aborde o en el peor de los casos la agreda. De la misma manera cualquier mujer, una compañera de trabajo, una vecina, la panadera, o una alumna preguntarán abiertamente los motivos por los cuales una mujer no tiene hijos. Si bien es cierto que muchas de las preguntas son motivadas tan solo por la curiosidad, la necesidad de tener que hacer aclaraciones sobre cuestiones íntimas a cualquiera, es ya en sí misma expresiva de un mundo de opiniones compartidas, de un sistema de valores en el que determinados comportamientos caen fuera de la normalidad o son motivo de sospecha.
El anterior despliegue semántico y especialmente los significados más negativos que se explican asociándolos al rechazo simbólico de la madre indígena violada durante la conquista española[11], no tienen una equivalencia en las palabras que forman el campo significante relativo a la paternidad, siendo el conquistador violador también rechazado pero tratándose en México además, de la figura de un desconocido ausente, lo que influye en la omnipresencia materna, y se repite con asombrosa frecuencia en muchas familias. El abandono por parte de los varones –que obliga a las mujeres-, se confunde en los discursos con la fuerza de la figura materna en la familia –disfrazado de dominio femenino o matriarcado-. La figura de la esposa-madre es tratada como el centro de la vida familiar puesto que ese es su espacio “natural” sacralizado, de forma paradójica al contrastarse este papel, supuestamente central con la realidad de su infravaloración. Al respecto, es significativo el dicho popular según el cual todo hombre –o buena parte de ellos- tiene “una catedral y muchas capillitas”, dicho que alude a la permisividad del grupo social ante la infidelidad masculina.
Si bien es cierto que se entiende como “muy padre” o “padrìsimo” aquello que es bueno o que nos gusta, que es frecuente entre las mujeres llamar “papasito” a un hombre que les resulta atractivo, “papi” a su pareja y que existen denominaciones negativas como “padrote” o “padrotillo” para el hombre que prostituye mujeres o que se aprovecha de ellas, en general para el que vive de una mujer, el desequilibrio al respecto es más que evidente. Nadie le parte ni le mienta a nadie su padre, nadie pretendería usar el término ¡puros padres! para hacer entender que algo tiene poca importancia o para minimizarlo, etc. En una sociedad que participa de una ideología productivista consecuencia de sus circunstancias históricas y geográficas, agudizada por la crisis estructural y la aplicación de las políticas neoliberales, sigue paralelamente, inculcándose y exigiéndose a las mujeres exclusivamente que acoplen su actividad y tiempo a la prioridad del grupo a costa de ellas mismas. El individualismo se alterna con un familiarismo profundamente conservador en cuanto a su concepción de los roles. La tensión entre lo que se espera y desea que todos hagan, fomentado como vía para el éxito y lo que se inculca a las mujeres, es una forma de profunda violencia barnizada con el sentimiento desgarrado y con una supuesta naturaleza que de no ejercerse haría de las mujeres seres “incompletos” además de “egoístas”, desnaturalizados.
“Por una mujer ladina, perdí la tranquilidad
ella me clavó una espina, que no me puedo arrancar
como no tenía conciencia y era una mala mujer
se piró con su querencia, para nunca jamás volver” (Mujer ladina)
Quizá por todos estos motivos, a causa de tanto amor, tanta maternidad y tanto desprecio implícito, tiene lugar hace diez años aproximadamente el fenómeno “Paquita la del barrio”, cantante sumamente popular que trascendió fronteras, haciéndose famosísima con una canción en la que entre otras cosas, su intérprete increpaba a un hombre con la frase “¿me estás oyendo inútil?”, tono en el que “ninguna mujer se atrevería a habla a un hombre” (Enguix 1996:64). Esta canción como otras en el mismo, que subvierten simbólicamente los discursos hegemónicos sobre las mujeres (1996:59), permitió y promovió la catarsis de millones de mujeres mexicanas, hasta que recientemente todo México vio a la aguerrida Paquita, la viva representación de una ama de casa y madre de familia trabajadora, capaz de hacer frente y derrotar a un marido bebedor, infiel y golpeador, llorar amargamente en televisión, tras estar a punto de ser encerrada en la cárcel por un problema con hacienda. La ocasión permitió el castigo público, la venganza y finalmente la redención de una Paquita secretamente odiada, a la que finalmente no se encerró, pero que apareció en la televisión –único utensilio tan sacrosanto como la maternidad y actual púlpito indiscutible del poder- vulnerable, humillada, vencida y por fin colocada en su lugar.
…y prácticas de muerte.
México es tristemente famoso a nivel internacional por algunas cosas de poca importancia, algunas de esas madres que mencionábamos en el anterior apartado, como la larga lista de mujeres asesinadas en Ciudad Juárez. Se trata de mujeres muy jóvenes, con edades comprendidas preferentemente entre los 13 y los 20 años, en un 25% aproximadamente, subempleadas en las maquiladoras (Gutiérrez 2004) y pertenecientes por lo general a familias de escasos recursos, 92% de las mujeres asesinadas, eran emigrantes de distintos puntos del país (Cardona 2004). Se ha especulado mucho sobre las causas de las muertes y la identidad de los asesinos autores de los feminicidios de Ciudad Juárez. Se habla de ropas desgarradas, mutilaciones y manos amarradas a la espalda de las mujeres asesinadas, en una pesadilla que se repite hasta la nausea y de la que, denuncian algunos autores, no se deja de sacar tajada en la prensa amarilla y con la venta de libros y la realización de películas y documentales al respecto, con frecuencia por parte de personas que manejan información falsa[12].
“Si nuestro amor se acaba, si nuestro amor termina
ya no me queda nada para vivir la vida
si ya olvidaste todo también tus juramentos
y llenaste de lodo mi mundo de recuerdos…” (Me voy a quitar de en medio)
A pesar de las multitudinarias protestas por los asesinatos que se siguen sumando día a día, con más eco frecuentemente en los medios de comunicación europeos que en los mexicanos absolutamente vendidos a las mafias del poder, no terminan de esclarecerse las causas y se baraja desde la violación en grupo como negocio por parte de autoridades de Ciudad Juárez, cúpulas políticas del país y de los EU, hasta el robo de órganos para la venta clandestina como posibles explicaciones, manejadas sin entrar en consideraciones sobre la realidad de la frontera norte de México convertida en un importante polo de atracción de población femenina contratada preferentemente por las maquiladoras estadounidenses por paupérrimos salarios y con horarios esclavos de trabajo y de la multiplicidad de factores que intervienen en su problemática no sólo en Ciudad Juárez, “perfecto ejemplo de una economía fantasma, donde la enorme riqueza que es generada ahí no toca a aquellos que la producen[13]” (Cardona, 2004:22), sino en otras ciudades fronterizas como Chihuahua en donde se encuentran mujeres asesinadas en circunstancias similares. En la frontera norte mucho más que en otras zonas del país el acelerado crecimiento de la población nutrida por los emigrantes de zonas rurales de paso a Estado Unidos y atraídos por la abundancia de empleo en la maquila, en un corto espacio de tiempo, ha supuesto fuertes cambios para la población. La promesa de los dólares que se ganarán al otro lado de la frontera, apenas puede compensar a los varones la espera en Ciudad Juárez, mientras hijas, mujeres y hermanas son las únicas en lograr un ingreso (Zermeño 2004), la potencia y la fuerza asociados a la virilidad no garantizan el acceso al trabajo en la maquila, aunque tales características si constituyen un caldo de cultivo fértil para la violencia (Gutiérrez Griselda 2004).
“…ya he tratado de sacarte de mi vida
yo no puedo quererte limpiamente
pero ¿qué quieres que haga vida mía?
si el corazón no ve, tan sólo siente” (Las llaves de mi alma)
El escenario de todo lo anterior lo constituye la conjunción entre la preferencia por la mano de obra femenina que a pesar de los miserables sueldos que reciben permite a las mujeres manejar algunos recursos, el terror a salir a la calle por parte de las mismas mujeres cuyas familias no han dejado de denunciar lo ocurrido ni de recibir toda clase de amenazas y la indiferencia de las autoridades que han llegado incluso a inculparlas de ser las responsables de la situación, autoridades a las que se ha señalado insistentemente por parte de asociaciones civiles como cómplices, sino como responsables directos de los asesinatos. La corrupción, la impunidad e incluso la “fabricación de culpables” chivos expiatorios[14], son las respuestas frente a una dinámica de violencia extrema que se registra en la frontera norte desde 1993, también y en clara conexión con lo anterior, la restricción en los horarios en los que se permite el consumo de alcohol y los llamados de las autoridades a las mujeres para que no vistan “provocativamente” (Gutiérrez Griselda 2004:11) dan cuenta tanto de la incomprensión de la situación como de la perversa lectura de las autoridades con respecto a los feminicidios.
Igualmente violenta pero mucho menos conocida es la realidad de las mujeres de México DF, y el Estado de México, los dos estados más densamente poblados del país, receptores así mismo de emigrantes en distintos periodos, de todos los puntos de México, donde se rumorea que el número de mujeres asesinadas iguala o supera la lista de Ciudad Juárez, si bien la proporción de la población sobrepasa ampliamente la de la ciudad norteña, lo que parece justificar suficientemente la falta de difusión de información al respecto.
“Esta noche es mi revancha
esta noche es tu castigo
esta noche aunque no quieras
te vas a venir conmigo” (La malagradecida)
Continuando hacia el sur, nos encontramos en febrero de 2007 con el escándalo censurado en los medios sobre la violación en grupo y el asesinato por miembros del ejército de Ernestina Ascencio Rosario, una anciana nahua de 80 años, desmentida por la Comisión Nacional de Derechos Humanos, quienes declararon que había muerto debido a una gastritis mal atendida, desvinculándose así de la necesidad de investigar sobre los implicados, miembros del ejército y recomendar su castigo, y siguiendo con ello las órdenes presidenciales de desmentir las primeras declaraciones condenatorias del crimen.
Ninguno de los lugares hasta aquí mencionados son, supuestamente, escenarios de guerra al menos reconocidos como tales[15], la práctica cotidiana de la violación, la mutilación y el asesinato que recorren el país, casi no se mencionan o directamente se niegan, borrados literalmente de la vista cotidiana por los medios de desinformación masivos legitimadores del gobierno, en los que se suele hablar de las víctimas del cáncer por el tabaco o de los accidentes de tráfico, así como de los abortos provocados por mujeres, de las drogas y el narcotráfico, lo que contribuye a la justificación de la creciente presencia policial en las calles, fuertemente publicitada como la milagrosa solución que garantizará la seguridad de los ciudadanos[16].
La práctica de la violencia hacia las mujeres y en concreto las violaciones, han sido atribuidas a la conquista de los soldados, quienes toman sus cuerpos para humillar a quienes se consideran sus dueños masculinos, a los hombres de sus familias y su grupo social a los que pretenden vencer en realidad en los escenarios de guerra. Ni siquiera en la violencia extrema las mujeres son sujetos, incluso entonces no son más que el medio, el objeto, para la comunicación entre los varones, quizá los feminicidios de la frontera norte subvierten esta situación siendo las propias mujeres desmembradas, mutiladas y violadas y también las demás, sólo por esta vez, las receptoras de un mensaje claro: el orden social otorga un lugar. El cuerpo de las mujeres no necesita de conflictos armados para ser visto y tratado como un territorio de conquista, así se muestra en las dos caras de una misma moneda, constituye la visible o presentable los discursos del amor “la fortaleza a conquistar” y del otro lado la negada, la descarnada, pero igualmente cotidiana y constante, las prácticas de muerte.
Referencias bibliograficas
BAZÁN, Lucía (2007) “Los efectos del desempleo en el México urbano: de la familia extensa a la familia nuclear”, in ROBICHAUX (comp.) Familias mexicanas en transición, México, Universidad Iberoamericana, 335-351.
CARDONA, Julián (2004) “Ciudad Juárez: cinco historias” in GUTIÉRREZ, Griselda (coor.) Violencia sexista Algunas claves para la comprensión del feminicidio en Ciudad Juárez, México, UNAM, 21-44.
CARMONA, Adriana (2004) “La discriminación de género en la impartición de justicia” in GUTIÉRREZ, Griselda (coor.) Violencia sexista Algunas claves para la comprensión del feminicidio en Ciudad Juárez, México, UNAM, 109-121.
CERVANTES, Alejandro (2000) “Políticas de población, control de la fecundidad y derechos reproductivos: una propuesta analítica” in GARCÍA Brígida (coord.), Mujer, género y población en México, México, El Colegio de México, 363-429.
ENGUIX, Begoña (1997) “¿Me estás oyendo, inútil? Poder masculino y respuesta femenina en México: Los casos de Paquita la del barrio y Astrid Hadad” in CARAVANTES Carlos (Coord.) Antropología social de América Latina, VII congreso de Antropología Social, Zaragoza, FAAEE, 59-68.
DÍEZ, Carmen (2000) “Maternidad y orden social. Vivencias del cambio” in DEL VALLE Teresa (ed.) Perspectivas feministas desde la antropología social, Barcelona, Ariel, 155-185.
GARCÍA GARCÍA, José Luis (2000) “Informar y narrar: el análisis de los discursos en las investigaciones de campo”, Revista de Antropología Social, 9: 75-104.
GUTIÉRREZ, Alejandro (2004) “Un guión para adentrarse a la interpretación del <<fenómeno Juárez>>”, in GUTIÉRREZ, Griselda (coor.) Violencia sexista Algunas claves para la comprensión del feminicidio en Ciudad Juárez, México, UNAM, 63-75.
PÉREZ-ESPINO, José (2004) “Homicidios de mujeres en Ciudad Juárez: la invención de mitos en los medios y la lucrativa teoría de la conspiración” in GUTIÉRREZ, Griselda (coor.) Violencia sexista Algunas claves para la comprensión del feminicidio en Ciudad Juárez, México, UNAM, 85-102.
SUAREZ, José y UNZUETA, Victoria (2008) “La puerta abierta de la seguridad en Pemex”, Memoria, 231: 5-8.
WELTI, Carlos y RODRÍGUEZ, Beatriz (2000) “Trabajo extradoméstico femenino y comportamiento reproductivo” in García Brígida (Coord.) Mujer, género y población en México, México, El Colegio de México, 317-362.
ZERMEÑO, Sergio (2004) “Género y maquila” in GUTIÉRREZ, Griselda (coor.) Violencia sexista Algunas claves para la comprensión del feminicidio en Ciudad Juárez, México, UNAM, 47-61.
LETRAS DE CANCIONES
El jinete. José Alfredo Jiménez
La estrella de Jalisco. José Alfredo Jiménez
Aunque mal paguen ellas. Federico Méndez
Ni en defensa propia. Ramón Ortega Contreras
Mujeres divinas. Martín Urieta
Mujer ladina. Joaquín Pardavé.
Me voy a quitar de en medio. Manuel Monterrosas
Las llaves de mi alma. Vicente Fernández
La malagradecida. José Alfredo Jiménez
Nota Biográfica:
De origen español, Delia Lucía Gascón Navarro defendió la tesis “la utilización de la lengua en la configuración de la identidad en Galicia (discursos ideológicos) en la Universidad Complutense de Madrid (2001). Delia Lucía Gascón Navarro naturalizada mexicana, es Doctora en Ciencias Políticas y Sociología en el programa de Antropología Social: la construcción de las identidades socioculturales, por la Universidad Complutense de Madrid en el año 2001. Publica la tesis doctoral completa en el Sistema de Publicaciones de la Universidad Complutense de Madrid en su Biblioteca Virtual en la Colección Digital de Tesis en 2005. En la actualidad es profesora en la UNEVE (Universidad Estatal del Valle de Ecatepec. México) en donde trabaja desde 2004 y en donde publica en 2009 su trabajo Introducción a la Antropología Social biologicismo, corporalidad y vejez. Colabora con esta revista en el número correspondiente a julio de 2008 con el artículo: De cuerpos conquistados y conquistas de los cuerpos.
Pie de imagen. Delia L Gascón. Monumento a la madre. Cruce Avda. Insurgentes y Reforma. México DF
[1] “En México más de 30 millones de trabajadores perciben menos de un salario mínimo, por lo que uno de cada tres obreros gana por debajo de 48 pesos al día, apenas 4 dólares por ocho horas de trabajo, por lo que este país se encuentra entre los que más drásticamente han visto reducirse las remuneraciones salariales en toda América Latina. Es de tal grado la erosión de los salarios en el país que la propia Organización Internacional del Trabajo (OIT) apunta que el sueldo por hora de un trabajador manufacturero equivale en México a 1.50 dólares en promedio; 11 veces por debajo de lo que gana el mismo obrero en Estados Unidos, o cinco veces menos que en Sudcorea; casi 300 por ciento inferior a los salarios industriales en Brasil y 100 por ciento menos que los que reciben los obreros argentinos (…) de 2000 a inicios de 2006 el poder adquisitivo cayó 22 por ciento en términos reales” (La Jornada 6/11/2006)
[2] Un ejemplo en relación con el tema que estamos tratando, es la existencia en los parques públicos de muchas ciudades mexicanas de hombres que ofrecen a los paseantes también varones o a quienes toman café o conversan sentados en un banco, una especie de cilindros que ellos sujetan entre sus manos para soportar a través de ellos descargas eléctricas, o como suele expresar la gente “toques”. El ideal de masculinidad tiene que ver con quien soporta las descargas más fuertes, que irán aumentando en intensidad a petición del cliente y siempre con testigos.
[3] Los anuncios de la televisión entre otros, reafirman constantemente esta idea. Recientemente comenzaron a pasar uno en el que el texto es expresivo de lo anterior “si no te importa engordar, no te preocupan las calorías y no sientes culpabilidad por lo que comes, entonces no eres mujer”, la anterior declaración se produce mientras una mujer deglute con auténtica furia pedazos de pastel y otras comidas evidentemente altas en grasas y calorías, escena cuyo desenlace consiste en que por último la mujer tira de la máscara que la cubre y aparece bajo ella la cara de un varón. La asociación entre mujer y culpabilidad, es clara al grado de permitir caricaturizar la “feminidad” en la que está ausente. También la idea de autocontrol se maneja en este juego de significados, así como la de la imagen socialmente validada y deseable de la mujer, que se asocia con la modelo publicitaria de acuerdo con cánones de belleza que no responden al aspecto de la generalidad de las mujeres del país.
[5] La fiesta de quince años es una celebración en la que se festeja la llegada a esta edad de las chicas. Todo gira en relación al lucimiento físico de la quinceañera que baila para los invitados (familia, amigos, etc.), la vestimenta de la quinceañera es de fiesta o semejante a la que utilizan las coreografías que aparecen en los programas de la televisión. Quienes asisten a la fiesta comen, charlan, y comentan las cualidades de la festejada. Se trata de celebraciones en las que pueden juntarse fácilmente 100 ó 200 invitados, dependiendo de la extensión de la familia y en las últimas décadas, debido a la reducción del espacio de las viviendas, supone el alquiler de un local de fiestas, además del equipo de música, la comida y la preparación de las coreografías que la protagonista bailará en su fiesta que deben ser preparadas, generalmente se encargan de esto chicos unos años mayor, que tiene en esta actividad una fuente de ingresos.
[6] La idea del fracaso es el reverso de la ideología triunfalista que se fomenta en una cultura empresarial altamente individualista parámetro indiscutible de medición de los logros profesionales que contrasta con la realidad de la falta de empleos formales, el acceso a ellos mediante contactos personales y la precariedad generalizada de las condiciones laborales. El fracaso personal apenas aludido, pero ampliamente interiorizado es el fantasma siempre presente que sirve como la justificación que permite la ausencia de crítica a las líneas políticas en función de una ausencia de proyecto de nación por parte de los gobiernos en las últimas décadas.
[7] Se menciona la “feminización demográfica”, o aumento de la población adulta femenina y a la “feminización de la pobreza” (Sánchez y Bote 2007) como parte de las tendencias generales de envejecimiento y precarizaciòn del empleo a nivel mundial.
[8] La Asamblea Legislativa del Distrito Federal aprobó la despenalización del aborto el 24 de abril de 2007 .La despenalización contempla la interrupción del embarazo durante las 12 primeras semanas de gestación. Esta disposición evitaría que la mujer que decida abortar –por las causas que ella decida- pueda ser encerrada en la cárcel, al igual que el personal sanitario que realice y asista la operación A un mes de su aprobación, el 24 de mayo, La Procuraduría General de la República y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos presentaron una acción de inconstitucionalidad en contra ante la Suprema Corte de Justicia. (La Jornada, 29/08/2008)
[9] Los significados del término chingar darían para otro artículo o para un estudio mucho más amplio, por lo general suele utilizarse en el sentido de fastidiar o hacer daño a alguien.
[10] En un artículo sobre la difusión por parte del Gobierno del DF del libro sobre sexualidad “Tu futuro en libertad”, Josefina Quintero, articulista de La Jornada, comenta como “Los alumnos se mostraban ansiosos por conocer el contenido del volumen, su curiosidad había sido motivada por los intentos del gobierno federal de bloquear la distribución…”. En un artículo de opinión añadía Gabriela Rodríguez en el mismo diario, como se estaba tratando de promover el libro de Paz Fernández Cueto, a quien la articulista señala como “intelectual orgánica del Vaticano y del PAN” , “Sexualidad y salud humana”, para contrarrestar el efecto del primero; segundo libro financiado por la Secretaría de Educación Pública “en el cual se promueven la castidad, la mortalidad materna, la maternidad forzada, el sida y la homofobia, al tiempo que se desacredita el uso de los anticonceptivos y del condón” (Jornada, 29/08/08)
[11] El más conocido escrito sobre el particular es “El laberinto de la soledad” de Octavio Paz.
[12] “…su tratamiento deficiente por parte de los medios del centro del país ha generado una extraña competencia entre comunicadores y empresas con limitado acceso a la información de primera mano y al conocimiento de la frontera. O que deliberadamente han privilegiado el sensacionalismo a la investigación y los adjetivos por encima de los hechos” (Pérez-Espino 2004) “Lo mismo medios regionales, que los de distribución nacional, han recurrido a contenido y encabezados que resaltan hipótesis que no cuentan con evidencia, como ha sucedido, por ejemplo, con el supuesto tráfico de órganos, o bien afirman que los homicidios tienen relación con videos snuff. Con franco desconocimiento alegan que existen prácticas satánicas, casi siempre basados en opiniones o declaraciones que no tienen solidez” (Gutiérrez 2004)
[13] Este y otros autores refieren la generación de beneficios por parte de cientos de plantas productivas, las conocidas “maquiladoras” paralelamente a la proliferación de bandas y cárteles del narcotráfico, en contraste con el inmenso cinturón de miseria sin condiciones mínimas de salubridad ni servicios, que han crecido consecuentemente con la demanda de mano de obra barata en la zona desde finales de los años 60 a consecuencia del acuerdo entre el gobierno de Estados Unidos y México para la instalación de las plantas productoras financiadas por el gobierno mexicano, “…la planta productiva de Juárez reportó en el año 2000 ingresos por dieciséis mil millones de dólares”, contrasta con cifras como la anterior las condiciones de vida, “60% de las calles de la ciudad se encuentran sin pavimentar, y el número de escuelas es superado por el de bares, cantinas y discotecas; las guarderías infantiles son insuficientes; el sistema de transporte público es primitivo; la infraestructura cultural inexistente, y la inseguridad rampante” (2004:22). A pesar de lo anterior, desde el año 2000 al 2003 tuvo lugar la pérdida de un 20% de los empleos generados por la maquila con la marcha de muchas empresas hacia regiones en las que los salarios son aún más bajos que en México como es el caso de China entre otras (Zermeño 2004)
[14] “… tan sólo dos días después de que fueran hallados los cuerpos de ocho mujeres en noviembre de 2001, las autoridades detuvieron a dos chóferes de camión conocidos como “la Foca” y “el Cerillo” acusados de estos homicidios. el proceso de estas personas está lleno de irregularidades desde el principio, ya que existen evidencias contundentes que demuestran que fueron objeto de tortura para confesar la comisión de los asesinatos.” (Carmona 2004)
[15] En la actualidad el único escenario de guerra reconocido oficialmente en el país es el referente al enfrentamiento entre narcotráfico y gobierno, del que también se hace amplia campaña publicitaria compensatoria de la falta de información real sobre las prolongaciones de la relación entre las altas cúpulas políticas y el hampa.
[16] De la situación económica catastrófica desde hace treinta años y de la falta total de expectativas de cambio como contexto de la actual inseguridad no se dice nada, la criminalización de la juventud y de los emigrantes de otros países en situaciones similares de paso por México hacia los EU, son mucho más rentables políticamente y justifican medidas como la comentada que sin duda ayudan al control de la población siempre en cuestión en las circunstancias actuales.
![]()
labrys, études
féministes/ estudos feministas
janvier/juin 2010 -janeiro/junho 2010