
labrys,
études féministes/ estudos feministas
janvier /juin 2011 -jameiro /junho 2011
“Entre el discurso y la práctica: Un acercamiento a las secciones femeninas de los partidos políticos en México”.[1]
Desde que la categoría género sustituyó al sujeto “mujer”, hay algunas posturas políticas e ideológicas que han pasado del reconocimiento de la igualdad y el reconocimiento de la diferencia, a la institucionalización de la indiferencia.
Karla J. O. Gómez[2]
Resumen
En la actualidad, el interés sobre la participación de las mujeres al interior de partidos políticos, se ha centrado principalmente en la generación de candidaturas femeninas y el cumplimiento de las cuotas de género. Sin embargo, poco se ha reflexionado sobre los espacios que tiene al interior de éstos para generar oportunidades de cambio y de participación activa no sólo como sujetos sino como agrupación. De ahí que el presente artículo tenga como objetivo principal, analizar si las Secciones femeninas de los partidos políticos en México son verdaderos espacios de participación política para las mujeres que militan en ellas.
Palabras claves: Secciones Femeninas, posición, condición, participación política.
Los partidos políticos en las democracias son vistos como los portales de ingreso a la vida política y como trascendentales para promover la participación de hombres y mujeres en el ámbito de la política formal. Sin embargo, estos son organizaciones que en su proceso histórico transitan por contextos políticos turbulentos, exigencias de modernización operativa y relaciones con ciudadanos/as más informados/as y participativos/as cada día. El éxito en su desempeño, la consecución de sus objetivos e incluso su supervivencia comienza a depender cada vez más de su parte gerencial (burocracia) y de su estructura organizacional. Su estudio implica una lógica interna como espacios donde la acción colectiva genera conflictos y relaciones desordenadas que resultan fundamentales para entender las contradicciones y dificultades que la acción organizada enfrenta en este tipo de instituciones, pero sobre todo en cuestiones de la distribución del poder en su interior. (Panebianco, 2009). Se caracterizan por su singularidad, de base personal y relevancia constitucional, creadas con el fin de contribuir de una forma u otra a la determinación de la política nacional y a la formación y orientación de la voluntad de los/as ciudadanos/as, así como a promover su participación en las instituciones representativas mediante la formulación de programas, la presentación y apoyo de candidaturas en las correspondientes elecciones, y la realización de cualquier otra actividad necesaria para el cumplimiento de sus fines. Su principal tendencia es durar y consolidarse, y su finalidad última y legítima es acceder al poder mediante el apoyo popular manifestado en las urnas.
Un partido, como cualquier organización, es por el contrario una estructura en movimiento que evoluciona, que se modifica a lo largo del tiempo y que reacciona a los cambios exteriores, al cambio de los “ambientes” en que opera y en los que se haya inserto. Se puede afirmar que los factores que inciden mayormente sobre la estructura organizativa de los partidos, los que explican su fisonomía y funcionamiento, son su historia organizativa (su pasado) y las relaciones en que cada momento son un entorno sujeto a continuos cambios. (Panebianco, 2009: 107-108).
De ahí que en un estado de derecho, los partidos políticos deban expresar el pluralismo político, concurrir a la formación y expresión de la voluntad popular y ser instrumento fundamental para la participación política. Su creación y el ejercicio de su actividad serán libres, y su estructura interna y funcionamiento han de ser “democráticos”. Su existencia deriva del ejercicio de la libertad de asociación. No tienen naturaleza de poder público ni son órganos del estado, por lo que el poder que ejercen se legitima sólo en virtud de la libre aceptación de sus estatutos y por tanto sólo puede ejercerse sobre quienes, en virtud de una opción personal libre, los asumen al integrarse en tales organizaciones.[2]
Los partidos son por tanto, en lo que a la política formal se refiere, los principales canales para ingresar a las instituciones de gobierno e incidir en la toma de decisiones que influyen en la sociedad. Hasta ahí, pareciera que papel de estos es necesario y fundamental, pero qué sucede cuándo incorporamos la diferencia sexual en la política, siguen siendo paritarios en el acceso a la participación tanto para hombres y mujeres.
La teoría feminista ha señalado que la cultura patriarcal y androcéntrica que reviste a las estructuras e ideologías de estos organismos, se resiste a transformar su postura respecto al trabajo que las mujeres deben desempeñar en la esfera pública y en está organizaciones. Se les sigue asignando trabajos estereotipados como secretarias, administradoras, coordinadoras de organismos de asistencia social, cuestiones de derechos humanos, actividades relacionadas con la comunidad. Minimizando o negando sus aptitudes para participar en otras actividades de más jerarquía.
Ante esta situación investigadoras feministas y no feministas han realizado estudios sobre cómo ha sido la participación de las mujeres en la historia,[3] lo cual ha develado que tanto en la revolución, como en los movimientos sociales y políticos, así como en la administración pública -en sus tres niveles de gobierno-, desempeñaron y han desempeñado papeles más allá que los arriba citados. Se muestra su actuar como revolucionarias, informadoras, escribanas, directoras de revistas y periódicos, así como dirigentes de grupos políticos y participes de secciones femeninas (SF).[4] Sin embargo, y aún con todas estas contribuciones esto no ha cambiado mucho la forma de mirar a este grupo, ya que precisamente son los partidos políticos los que han dejado de lado los señalamientos y compromisos ratificados por las 189 representantes de gobiernos en la Cuarta Conferencia de la Mujer en Beijing, en la cual se puntualizó que los partidos deberían examinar su estructura y procedimientos con el fin de eliminar todas las barreras que discriminen directa o indirectamente la participación de las mujeres; así como considerar la posibilidad de establecer iniciativas que les permitan participar plenamente en todas las estructuras internas de adopción de decisiones y en los procesos de nombramiento por designación o elección; y a su vez, considerar la posibilidad de incorporar las cuestiones de género a su programa político, tomando medidas para lograr que éstas puedan participar en la dirección de estas instituciones en pie de igualdad con los hombres. (Plataforma de Acción de Beijing, 1995).
La principal preocupación de esa conferencia exponía que eran los partidos políticos, los principales limitadores del ejercicio pleno de las mujeres como sujetos, por lo que se tenían que reformular y replantear nuevas acciones que potencializarán el trabajo de éstas. De ahí que Dalia Barrera señale que,
La pertenencia, la militancia o la simpatía de las mujeres por algún partido político ha comenzado a considerarse un aspecto importante en el seguimiento de las afinidades políticas, de la definición del voto, del acceso de las mujeres a espacios de toma de decisiones, etc., y se constituye en un punto indiscutible de las relaciones establecidas en el campo de la política formal. Sin embargo, la relación de las mujeres con los partidos políticos y de éstos hacia ellas está aún lejos de conocerse a profundidad. Carecemos de estudios específicos sobre estos temas para cada partido, así como de análisis comparativos de los distintos organismos partidarios, las mujeres que en ellos participan y sus relaciones con las mujeres en general. (Barrera Bassols, 2002:101).
Un ejemplo de ello, es que en México existen muy pocos trabajos académicos que analicen este tema, pero sobre todo, que hablen de los espacios generados o creados en las organizaciones partidistas, para desarrollar proyectos e iniciativas que aborden las distintas problemáticas que enfrentan las mujeres en el ámbito cultural, social, económico y político. Dichas investigaciones sólo mencionan que en los partidos existen secretarías, oficinas, etc., específicamente de mujeres, en las cuales se trabajan propuestas encaminadas a ayudar a este sector de la población. Sin embargo, sólo dan una pequeña descripción de ellas respecto a los objetivos y propuestas que plantean, pero ninguna las presenta como objetos de estudio.[5] Ahora, es necesario señalar que la información que ofrecen es en su mayoría de 1995 en adelante, pues el argumento que dan sobre la existencia de estas oficinas, es que su creación obedece a los acuerdos pactados por México en la Cuarta Conferencia Mundial de la Mujer en Beijing. La cual señala que todos los estados nación y organismos políticos que firman la Plataforma de Acción de Beijing, se comprometen a crear al interior de sus estructuras organizacionales, “Oficinas de la Mujer” para promover y fortalecer la presencia y participación de las mujeres en la vida pública. (Plataforma de Acción de Beijing, 1995:158-178).
Sin embargo, existe una contradicción con esto, ya que autoras como Ana Lau, Esperanza Tuñón, Enriqueta Tuñón, Griselda Gutiérrez y María Luisa Tarrés señalan -en sus respectivas investigaciones- que en el caso del Partido de la Revolución Institucional (PRI), el Partido Acción Nacional (PAN) y el Partido de la Revolución Democrática (PRD), sus secciones femeninas fueron creadas desde 1934, 1939 y en 1990, es decir, dos de ellas aparecieron sesenta años antes de la Cuarta Conferencia.[6] Estos datos derrumban el argumento arriba citado, pues no sólo demuestran que las mujeres en el caso de México, contaban ya con instancias específicamente femeninas, sino que éstas ya representaban cierta utilidad para los partidos en términos de capital político.
Si bien es cierto que los fines de cada sección variaban dependiendo de la corriente ideológica de sus partidos, confluían en un interés común: sumar el voto de las mujeres al capital político. Es decir, cada sección partía de referentes ideológicos diversos (posturas marxistas, socialistas, liberales, conservadoras, etc.) que han sido fundamentales en el desarrollo de su participación como sujetos y como colectivo, pues estos han determinado el acceso de las mujeres a cargos de decisión, ya que esto depende en sí, del grado de sensibilidad y apertura que estas instituciones desarrollen en torno a la equidad de género. Sin embargo, muchas de las veces, ésta permisividad está rodeada por un sinfín de relaciones de poder que tensan la incursión de los grupos femeninos, ya que esto implica trastocar las formas en que está organizado el poder y la manera de ejercerlo.
De ahí que sea importante tomar en cuenta cómo el modelo de los partidos políticos puede determinar el ejercicio político de las mujeres. Como señala Angelo Panebianco, estos organismos deben ser analizados de manera minuciosa y diferenciada, ya que cada uno de ellos está conformado en ciertos contextos donde su ideología está estipulada y fundamentada en sus postulados de adoctrinamiento, creando en su interior cierto tipo de mecanismos de control que son determinantes en su funcionamiento interno y externo (Althusser, 1988:85), los mismos que a su vez, son los que norman y controlan a las mujeres que participan en las actividades del partido y en sus espacios (SF).
Posicionando a una gran minoría
Entonces, ¿cómo se puede leer la participación de las mujeres en términos de posicionamiento? En este punto resulta importante aplicar la teoría de la “masa crítica”, principalmente para analizar de qué manera inciden políticamente las mujeres tanto al interior como al exterior de los partidos, partiendo de que siguen siendo vistas como un grupo minoritario.
Drude Dahlerup indica que existe una gran diferencia entre ser una minoría grande o que constituyan una pequeña minoría, pues esto tiene diversas implicaciones en el tipo de posición que llegan a tener las mujeres en ciertos organismos institucionales, y que “es resultado de cambios en la condición educacional y social de éstas y de otros cambios estructurales de la sociedad y del sistema político”. (Dahlerup, 2001:167). Una masa crítica nos dice:
[...] no es sólo [...] un incremento en la cantidad relativa de mujeres. Una masa crítica implica un cambio cualitativo en las relaciones de poder que permite por primera vez a la minoría utilizar los recursos de la organización o de la institución para mejorar su propia situación y la del grupo al que pertenecen. La minoría es capaz ahora –y lo desea- de acelerar el desarrollo de contrarrestar los reveses. (Dahlerup, 2001:166).
Pero cómo se puede dar este cambio, cuando
Las mujeres también despliegan muchas de las características psicológicas usualmente adscritas a las minorías, como el odio hacia sí mismas, sentimientos de inferioridad, la negación de un sentimiento de identificación de grupo y, al mismo tiempo, el desarrollo de una subcultura separada dentro de la cultura predominante. Al negar subjetivamente que pertenezcan al grupo de “mujeres”, muchas de ellas sienten que la discriminación de la cual son víctimas es sólo una consecuencia de deficiencias individuales. Las mujeres que quieren realizarse en el mundo masculino, por otra parte, tratarán de disociarse de las otras mujeres. Esta teoría del estatus de las mujeres como grupo minoritario se refiere a la posición de las mujeres en la sociedad en general, y no a las mujeres que de hecho están en una posición minoritaria. (Dahlerup, 2001:159).
Esta posición nos dice ella, [...] está sumamente influida por los factores que determinan las condiciones de las mujeres en general: la división del trabajo por sexos, la socialización de los niños y de los adultos, las actitudes hacia las mujeres, la distribución del poder entre los sexos en la vida económica y familiar, etcétera. (Dahlerup, 2001:158).
Sin embargo, esta posición que se asigna a las mujeres en la práctica política tiene implicaciones tanto positivas como negativas, pues dependiendo la postura ideológica del partido, este grupo puede o no obtener ventajas como en la asignación de recursos económicos, acceso a puestos de poder y toma de decisiones, entre otros.
En otras palabras esta participación genera más costos para ellas, pues al pertenecer a una minoría se vuelven como “mujer símbolo”, es decir, “la mujer es considerada una representante de las mujeres en general. Si falla la conclusión es que las mujeres como tales no son buenas para hacer ese trabajo. Si un hombre falla, la organización nada más tiene que reemplazar al señor Smith con el señor Miller”. (Dahlerup, 2001:162). Esta mujer resulta a su vez representativa y excepcional, pero sobre todo cuando se equivoca y pocas veces se le reconoce en su éxito. Otra implicación tiene que ver a su vez con su papel en el partido, pues se vuelven conscientes de sus diferencias pero tienen que fingir que no existen, de tal manera que a los ojos de las/os demás éstas se ven como extrañas, alejadas del demás grupo, pues pierden su individualidad detrás de papeles estereotipados y de una imagen pública cuidadosamente construida, lo que puede distorsionar su sentido de sí misma. (Dahlerup, 2001). A esto se le llama en otras palabras, “estereotipamiento de las mujeres”, pues su trabajo estará siempre en función de su género y no de su capacidad intelectual, lo que implicará una vigilancia no sólo por parte de los hombres, sino de otras mujeres.
En este caso, la participación política de las mujeres implica que éstas se conviertan en una pequeña “masa crítica” que busque desde sus posibilidades y espacios impactar en las concepciones que los varones y mujeres tienen de cierto grupo, así como transformar los postulados de los partidos en cuanto al acceso a puestos de poder de manera igualitaria.
Entonces, para que la participación de las mujeres tanto como colectivo como en lo individual pueda consagrarse como base para desarrollar acciones afirmativas que incrementen su presencia y actuar en la política (en este caso en los partidos políticos), se tiene que empezar por analizar ¿cómo adoptan y determinan en sus postulados doctrinales, ideológicos y estructurales, la incursión de las mujeres y el papel que desempeñan las SF?
Las SF en los partidos políticos de México
En la actualidad de los siete partidos que a nivel nacional cuentan aún con registro ante el Instituto Federal Electoral (IFE),[7] sólo cuatro de ellos tienen una SF, este es el caso del PRI, con su Organismo Nacional de Mujeres Priístas (ONMPRI), la Secretaría de Promoción Política (PPM) del PAN, la Secretaría de Equidad de Género del PRD, y la Coordinación Nacional de Mujeres en Convergencia (CNMC) del Partido Convergencia. Dos de ellas como se señaló anteriormente datan de más de 60 años de existencia.
De acuerdo con sus documentos básicos (Declaración de principios, plataformas de acción y sus estatutos), los cuatro partidos se asumen como agrupaciones políticas conformadas por hombres y mujeres, iguales y libres. Asimismo, señalan que dirigen su participación y sus proyectos bajo la lógica de la equidad de género, en la cual la discriminación y violencia –en todas sus formas-, son problemáticas que no serán promovidas ni aceptadas en su quehacer político.[8]
En el caso del PRD, se integran otros indicadores, pues además de que promueven la equidad de género, se centran en reconocer la diversidad como un elemento valioso que permitirá el desarrollo e integración de otros grupos minoritarios en la toma de decisiones como son el caso de agrupaciones homosexuales, personas de la tercera edad, grupos campesinos e indígenas, intelectuales.[9]
Sobre el PAN, hay un dato interesante en su declaración, pues además de asumirse como un partido equitativo, señala que la base de este principio descansa en la principal institución que es la “familia”, y es de ésta que se emana todo el proceso de responsabilidad y colaboración para eliminar la discriminación, la violencia y la desigualdad que viven las mujeres -estás mismas líneas son sustentadas tanto en su plataforma de acción como en sus estatutos.
Sin excepción alguna, los partidos centran su acción política en promover y garantizar la participación de las mujeres en todos los ámbitos de la vida (social, político, económico, cultural) donde los derechos humanos sean la base de todo este proceso.
De manera específica se rescatan puntos centrales por partido, que en el caso del PRI, PRD, y Convergencia se pueden conjuntar pues sus líneas no distan mucho. Los tres señalan la importancia de que se integren en la Constitución Mexicana los Derechos Sociales de tercera generación, los cuales enfatizan: la inclusión de la perspectiva de género y el pleno goce de los derechos políticos, sociales, económicos, culturales y sexuales de las mujeres, así como el respeto al derecho de decidir libremente sobre su cuerpo y sexualidad, eliminando todas las formas de violencia y discriminación que son ejercidas sobre ellas. También indican que debe ser compromiso del partido generar proyectos y programas que permitan a las mujeres desarrollarse. Un punto relevante que aparece en Convergencia es que llama a la creación de una instancia que promueva el desarrollo de la mujer. Sin embargo, no se entiende si está debe ser al interior o fuera del partido.
El caso del PAN es diferente, pues aunque argumenta que las mujeres deben desarrollarse de igual manera que los varones, sigue haciendo hincapié en que debe ser desde la familia donde se deben orientar los valores de equidad.
Hasta aquí, el papel que las mujeres tienen en los partidos podría entenderse como igual, pues realmente sólo se habla sobre quienes integran los partidos, sin embargo, ya en términos de proyectos y propuestas sobre lo que son los derechos, la línea se divide entre las que abogan por la integración de éstas siempre y cuando no se despeguen de los valores familiares, hasta las que argumentan, que es necesario reconocer las diferencias que hay entre cada una y sus necesidades, dando así paso al derecho de decidir sobre el propio cuerpo y el proyecto de vida.
En cuanto a los estatutos, además de señalar los puntos descritos anteriormente, se comienza hablar sobre las cuotas de género, el tipo de candidaturas donde serán aplicadas por cada partido y a su vez, en el caso del PRI, PAN y Convergencia se señala que dentro de los partidos existe una agrupación femenil mediante la cual podrán organizarse las mujeres para emitir proyectos y demandas respecto a cuestiones de participación política como sociales. Asimismo, se marca cuáles son las obligaciones y responsabilidades que adquiere la titular de cada uno de estos espacios frente a la toma de decisiones. En algunos casos como el PRI y Convergencia, se les asigna un apartado para desarrollar la estructura y función de estas secciones.
En suma, de acuerdo con estos resultados se puede considerar que el conjunto de los partidos con representación social han incorporado a su discurso, con diferentes ritmos y medidas, las referencias a las mujeres y a las cuestiones relativas a la igualdad de género. Aunque cada uno va delineando desde su propia ideología, un perfil de mujer política, que va desde cuestiones conservadoras hasta liberales. Ahora bien, vale la pena preguntarse, ¿han hecho lo mismo con las agrupaciones femeninas, es decir, han incorporado esta misma visión ideológica en la creación de SF.
Uno de los principales obstáculos para el desempeño de las mujeres en la política es la existencia de un modelo masculino de ejercicio del poder. Bajo esta lógica, durante muchos años, trasladando a la vida pública los roles reproductivos y asistenciales asignados a las mujeres en la vida privada, los partidos incluyeron en sus estructuras internas instancias femeninas cuyas actividades se centraban en este enfoque. (IDEA, 2008:24).
Cuando se habla en términos de participación e inclusión de las mujeres en la política, no sólo se debe hacer énfasis en cómo son consideradas por los partidos en cuanto a lo que representan en números, sino que se debe contemplar los espacios de trabajo que consiguen formar o que les son otorgados por la dirigencia. Ya que las actividades para las que son creadas también refleja cómo las piensa el partido así, como el grado de participación que les otorga.
Las SF en el marco institucional
Como ya se dijo anteriormente las secciones o alas femeninas, son agrupaciones creadas al interior de los partidos cuya función busca aglutinar a las militantes de un partido para promover proyectos o programas al interior de estos.
Pero a ciencia cierta, cómo están constituidas, de quiénes dependen, qué hacen, qué propuestas tienen. Para responder a cada una de estas interrogantes que forman parte tanto del desarrollo organizacional como estructural, se presentan a continuación seis cuadros en los que se analizan a las cuatro secciones. En cada uno de éstos se va desarrollando por partido el estatuto jurídico de la agrupación, su misión/visión que las rige, los objetivos que cada una persigue de acuerdo a la ideología del partido, las principales temáticas que cada una maneja y por último, se comparan las propuestas políticas de cada una. Así mismo se hablará sobre el tipo de financiamiento que reciben y en qué lo ejercen.
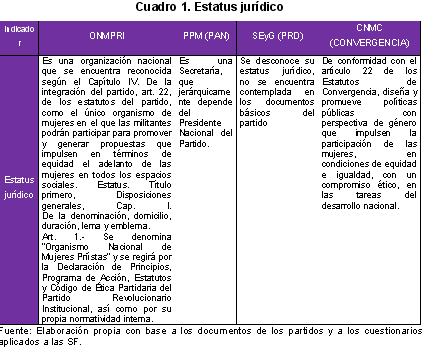
En términos de visibilidad las únicas agrupaciones que cuentan con reconocimiento oficial tanto en los estatutos de sus partidos como en su reglamento interno son el ONMPRI del PRI y CNMC de Convergencia. En el caso del Organismo Nacional de Mujeres Priístas este tiene su fundamento jurídico en el Capítulo IV, art. 22, en el cual se señala que este es un organismo de carácter nacional y es el único en el que las mujeres de este partido podrán participar en temas relacionados con las mujeres y sus relaciones de género.(PRI, 2007a).
Convergencia señala según su art. 22 de los estatutos, que este es un organismo que promoverá el diseño de políticas úblicas y proyectos que potencialicen la participación de las mujeres en condiciones de igualdad. (Convergencia, 2007a).
En el caso del PAN, a pesar de que se señala que depende de la presidencia del partido, en los estatutos no hay referencia alguna sobre su personalidad jurídica, solamente se hace alusión a las funciones, derechos y obligaciones de la titular de la secretaría. El reglamento al que debe apegarse la oficina es a los documentos básicos.
Ahora en cuanto a la secretaría del PRD, realmente no está clara su posición al interior del partido, pues dentro de sus estatutos no se encuentra contemplada, ni mucho menos se nombra algún apartado sobre las titulares de esta agrupación.
En este punto, podemos analizar que en términos de institucionalización sólo dos secciones cuentan al menos con el reconocimiento de su existencia. Lo que en cuestiones organizacionales según Panebianco determina su continuidad.
Pero en términos de participación para las mujeres, el que se invisibilice a sus agrupaciones políticas no sólo en la práctica sino en los documentos básicos de los partidos, refleja una gran reticencia por reconocer las como parte de una sociedad y como ujetos políticos. Lo que da cuenta de que aún como señala Anne Phillips se les sigue subordinando a la sombra de un varón y de un sistema patriarcal. (Phillips, 1996). El tratamiento diferenciado entre hombres y mujeres se sigue manteniendo como una cuestión natural, donde lo que no se nombra no se existe.
Ahora, la misión/visión -entendida como los valores u principios que guían a una agrupación- está fundamentada en:
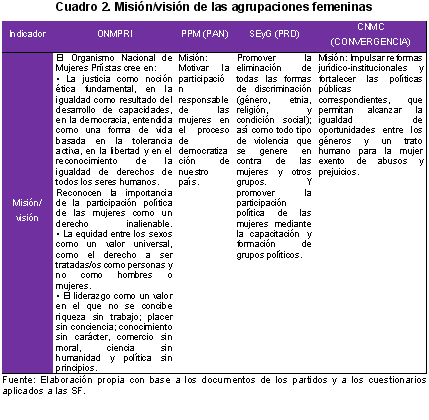
Los principales valores que sustentan a las secciones en general son el promover el reconocimiento de las mujeres como sujetos políticos a partir de la capacitación y formación de grupos políticos y liderazgos. Hasta este punto, se puede decir que todas concuerdan, aunque algunas especifican un poco más sobre cuestiones de justicia, equidad de género y un trato digno.
Sin excepción alguna estas cuatro agrupaciones plantean que parte de su misión/visión es el promover el reconocimiento de los derechos humanos de las mujeres -entre ellos la participación política. Pero ninguna señala que en lugar de promover tiene como principio garantizar y hacer valer que los derechos de las mujeres se reconozcan y cumplan, que no es lo mismo que promover. Ya que para garantizar una participación activa de las mujeres se debe estar consciente que esta es un instrumento de construcción ciudadana (Merino: 2001 y Candelaria Nava: 2005).
Los principios de cada agrupación se quedan aún en los márgenes de la acción, pues a pesar de que algunos surgen por demandas de agrupaciones sociales y políticas de mujeres y feministas, se mueven más entre la tensión de lo posible y sólo trastocan los imposible de las reivindicaciones. (Ema J. E., 2004). Aunque se debe aclarar, que para el caso de la Secretaría de PPM, esta parte de la tensión no se presenta, ya que las mujeres que militan en el partido, no sólo comparten y aprueban los documentos básicos del partido, sino que comulgan con la visión androcéntrica y patriarcal de lo que debe ser y hacer una mujer en la política.Ahora veamos, si esta coherencia se mantiene en los objetivos que cada una de las agrupaciones se propone alcanzar.
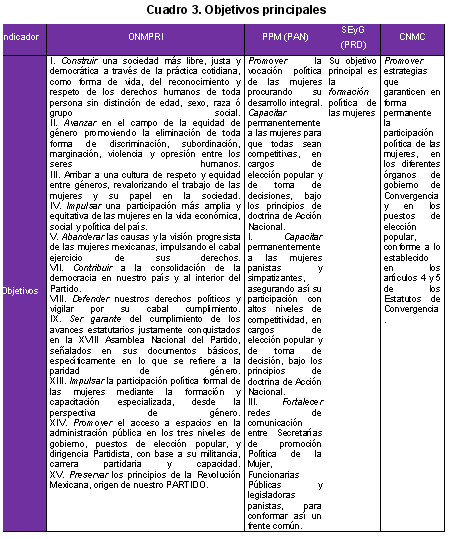
Fuente: Elaboración propia con base en los documentos de los partidos y a los cuestionarios aplicados a las SF.
En este punto, ya comienzan a detectarse con mayor determinación las semejanzas y diferencias entre unas y otras.
Es pertinente separar en dos ejes los objetivos, los de carácter interno que influyen directamente en las militantes de los partidos y los externos, que son propuestas para las mujeres en general.
En lo que respecta a los objetivos al interior del partido, se pueden dividir en tres aspectos para el análisis: 1) sobre los derechos políticos de las mujeres; 2) la formación de élites políticas femeninas y el acceso a puestos de poder; y por último, 3) la integración de la visión de género en el partido.
Respecto al primer punto, la SF que se presenta como una instancia de vanguardia en cuanto a este punto es el ONMPRI. No sólo habla de promover sino de garantizar y vigilar que los derechos de las mujeres en lo político, en lo social, económico y cultural, sean reconocidos como parte de la democracia y como principio ideológico del partido. Su proyección sobre el tema no sólo es a nivel interno sino nacional, ya que no sólo hace referencia a las mujeres que militan en el pri sino a las que viven en el país.
En cambio, las tres restantes, enfatizan que promoverán el respeto los derechos de las militantes y vigilarán, que exista igualdad de oportunidades para contender en puestos internos y de elección popular.
Ahora, en cuanto a la formación de élites y acceso a puestos de poder, el ONMPRI y la SEyG, plantean objetivos contundentes. Señalan que impulsarán y formarán políticamente a las mujeres desde diversas líneas con la visión de género. Promoviendo con ello la integración de éstas en espacios de poder y toma de decisiones. En este caso, la agrupación del PRI realiza una proyección más amplia, pues a diferencia de la secretaría del PRD, que no explica si este proceso sólo será a nivel interno o externo también, esta agrupación priísta enfatiza que la integración a estos puestos no sólo será a nivel partido, sino en los tres ámbitos de gobierno (federal, estatal y municipal), y su participación estará garantizada a partir de su militancia, carrera política y capacidad. Esta última, es en sí misma, el ejemplo de la “masa crítica” de la que Drude habla en su artículo, pues no sólo se busca garantizar el número de militantes en esta sección, sino que la posición que tienen a nivel estructural implica un cierto cambio en la condición educacional y social de estás mujeres y del sistema político.
En cambio la Secretaría del PAN, sólo se centra en las mujeres que ya militan en el partido y señala que buscan inculcar en ellas la vocación política mediante capacitaciones.
Ahora, en lo que respecta a la CNMC no hace énfasis en la capacitación o formación de grupos políticos en sus objetivos, lo que en términos de “masa crítica” puede pensarse que apenas comienzan a articularse estos grupos, sobre todo porque son partidos relativamente nuevos, lo que implica plantear estrategias no sólo de capacitación o formación de élites sino de captación de nuevas militantes según Dalia Barrera.
Respecto al punto tres, las únicas agrupaciones que señalan que promoverán que sea sancionada y erradicada la discriminación y violencia hacia las mujeres en el interior de sus agrupaciones políticas y a nivel nacional, es el ONMPRI. Plantea que no sólo busca cumplir con lo antes expuesto, sino que también, vigilará que la perspectiva de género y la paridad se integren en los postulados del partido como parte de sus valores.
Lo mismo sucede en cuanto a sus objetivos externos, en los cuales enfatizan que su principal compromiso estará en construir una sociedad más libre, justa e igualitaria donde las mujeres y hombres respeten sus diferencias sin que esto sea motivo de discriminación o exclusión. También se asume como garante de que todos los acuerdos ratificados a nivel Internacional y Nacional por México y los partidos, deberán ser respetados por las instituciones de gobierno y la misma sociedad.
En cambio, el PAN, PRD y Convergencia, se quedan sólo a nivel interno. Aunque esto no quiere decir que así sea, pues más adelante en sus líneas de trabajo y propuesta política señalan que su compromiso es fundamental no sólo con las militantes de cada organismo sino con cada una de las mujeres que viven el país.
Así que ahora se verá, cómo funcionan estas instancias y si cuentan con una estructura tanto a nivel nacional, estatal como municipal.
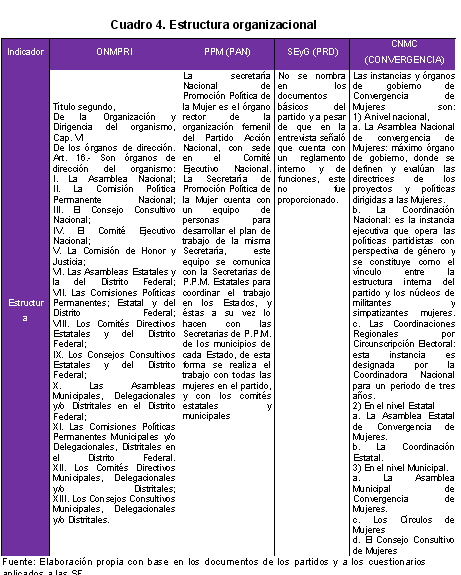
Las únicas SF que cuentan con su reglamento interno en el que se estipula su forma de organización y función son de nuevo el ONMPRI y la CNMC, pues para el caso de la primera, tanto los estatutos del partido como el reglamento interno del organismo, detallan minuciosamente cómo está constituida la dirigencia y su organización. Tiene su fundamento en el Título Segundo, Cap. VI, art. 16, subapartados I al XIII. En estos se señala que el Organismo de Mujeres Priístas está conformado por una Asamblea Nacional cuyas funciones principales son: aprobar y reformar en su caso los documentos básicos del organismo; definir las políticas y líneas de acción del organismo; elegir a la Presidenta del Comité Ejecutivo Nacional; conocer y aprobar el informe final de actividades que rinda el Comité Ejecutivo Nacional al concluir el período estatutario correspondiente y analizar la situación nacional, el desempeño de los integrantes de los poderes públicos, así como el cumplimiento de las responsabilidades de las y los legisladores, las y los servidores públicos de filiación priísta, conforme a los documentos básicos del partido; y coadyuvar al cumplimiento de los mismos. En los documentos básicos del ONMPRI, se desarrolla a su vez el cumplimiento que cada una de estas agrupaciones deberá desarrollar para el buen funcionamiento de éste. Cuenta con oficinas tanto a nivel estatal como municipal y estás se rigen bajo el mismo reglamento de la instancia nacional. Su estructura es similar al del organismo nacional.
En cuanto a Convergencia el caso es muy parecido, la CNMC cuenta con un apartado específico que inicia con el artículo 22 de sus estatutos, en el que se señala que la Asamblea Nacional de Convergencia de Mujeres es el máximo órgano de gobierno, donde se definen y evalúan las directrices de los proyectos y políticas dirigidas a las Mujeres. Cuenta también con una estructura a nivel estatal y municipal las cuales son muy parecidas a la organización a nivel nacional. Dentro de su normatividad se señala el procedimiento bajo el cual será elegida la titular de esta sección, así como las delegadas que formarán parte de la Asamblea Nacional. Se integran también las facultades, derechos y obligaciones que las titulares obtienen con el nombramiento y se delimitan las áreas de acción de trabajo.
Contar con una proyección a nivel territorial y estructural por cada sección en términos de “masa crítica”, permite señalar que ambas organizaciones buscan posicionarse no sólo en la vida partidista sino en el contexto social de país. Lo que le permite tener cierto grado de influencia en las mujeres que se afilian o participan de manera autónoma en estas agrupaciones.
Para el caso de la Secretaría de PPM del PAN, se mencionaba que esta es la sección femenil del partido y que depende directamente de la presidencia, sin embargo, al revisar los documentos básicos no se encontró un artículo, sección o capítulo destinado a ésta; en los estatutos sólo se hace alusión a los derechos y obligaciones de la titular, pero no se señalan las formas de organización, selección y ejes temáticos que debería abordar.
En cuanto al PRD su sección no aparece en los documentos de sus partidos ni mucho menos se cuenta con documentos internos que permitan verificar su forma de organización y trabajo. Por lo que en este caso no se puede hablar sobre su estructura ni el nivel de proyección que tienen en los ámbitos estatales y municipales. Esto es de llamar la atención en un partido con gran militancia de agrupaciones feministas y de mujeres, y en los cuales existe dentro de sus documentos básicos capítulos donde se señala que ambos partidos se rigen por el principio de equidad e igualdad de género, el cual establece en su apartado IV Transversalidad y Paridad de Género que:
El PRD reconoce que las mujeres y los hombres somos igualmente diferentes y es a partir de esa igualdad en la diferencia que nuestro partido, nuestros gobiernos y todas aquellas personas que accedan a un puesto de elección o representación popular, deberán instrumentar, con base en las acciones afirmativas, políticas públicas con transversalidad de género encaminadas a disminuir la brecha de desigualdad entre las mujeres y los hombres; asegurar la paridad de género en la participación de las mujeres en los espacios de toma de decisiones al interior del partido, así como en gabinetes de gobierno y en todos los ámbitos de la vida social, económica, política y cultural, garantizando el acceso en condiciones de igualdad al uso, control y beneficios del desarrollo de todas las personas.[10](PRD, 2007)
Sin embargo, esto no se ve reflejado en cuanto al reconocimiento de las secciones femeninas que trabajan en su partido SEyG y Coordinación de Mujeres. En ninguno de sus documentos básicos (Declaración de principios, estatutos y plataformas de acción) se menciona a estas agrupaciones o a sus titulares. Esto sorprende ya que en comparación con otros partidos políticos es el que cuenta con un mayor número de mujeres en cargos internos, y ha presentado en cargos de elección popular candidatas feministas y mujeres que comparten los fundamentos del feminismo, como son el caso de Marcela Lagarde, Amalia García, Rosario Robles entre otras.
En este caso, las secciones están invisibilizadas por completo, pues no están reconocidas ni legitimadas como diría Mouffe por sus propias instituciones a las que pertenecen. (Chantal Mouffe (1997).
En este caso las únicas agrupaciones que presentan un proceso de institucionalización alto son el ONMPRI y la CNMC, pues como señala Panebianco, toda aquella organización que tiene definidos sus principios y estructura es una organización que tiende a perdurar, pues entre más claros sean los fines bajo los que trabajará, menor nivel de incertidumbre presentará y se considerará una organización fuerte. En cambio cuando las agrupaciones carecen de una estructura sólida no sólo se eleva el nivel de incertidumbre sino que tiende a desaparecer u originar un sinfín de conflictos de intereses. (Panebianco, 2009).
Esto puede generar que los temas de trabajo de estas instancias sean diferentes y en su caso vayan cambiando de acuerdo al contexto que se les presenta tanto interna como externamente.
Veamos ahora, si la ideología del partido comienza a aparecer en concreto tanto en las líneas de trabajo como en sus propuestas políticas.
Los temas que en la actualidad maneja cada agrupación femenina toca en mayor o menor medida cinco indicadores: 1) derechos humanos; 2) la equidad de género; 3) el compromiso de gobierno y sociedad; 4) la generación de élites políticas; y por último 5) el compromiso ético y político que adquieren estás organizaciones frente a las demás mujeres tanto de sus partidos como de las que no son militantes.
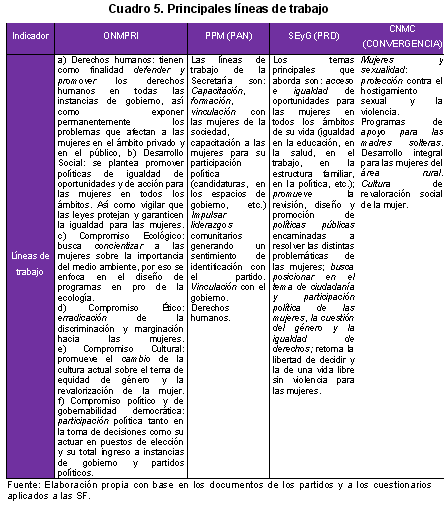
El tema de derechos humanos lo manejan sólo el ONMPRI y la SEyG, la dos enfatizan que defenderán y promoverán las leyes e iniciativas de ley que vayan encaminadas al reconocimiento pleno de los derechos de las mujeres y hombres, sin importar distinción alguna tanto en el ámbito político, social, laboral, económico y cultural. Dicha postura va encaminada a reconocer una de las principales demandas hechas por el feminismo, otorgarles a las mujeres el estatus de sujetos políticos garantes de derechos y obligaciones.
De ahí que la segunda línea de trabajo consista en integrar en la ideología partidista la perspectiva de género. A excepción de la secretaría de PPM, todas mencionan en menor o mayor medida que buscarán garantizar que hombres y mujeres tengan igualdad de oportunidades y condiciones para desarrollarse en cualquier ámbito, principalmente en el político. Generando en el caso de la CNMC la revalorización social de las mujeres. Pero el ONMPRI da un paso más, pues no sólo se compromete con todo lo anterior sino que además busca promover un cambio de cultura no sólo a nivel partidista sino en la sociedad a partir de erradicar toda forma de discriminación y marginación hacia este grupo.
Para desarrollar los puntos antes descritos, las secciones del ONMPRI y la SEyG explican que es necesario entablar compromisos con el gobierno y la sociedad. En este caso el objetivo hace hincapié en promover una participación más activa de la ciudadanía. Asimismo, plantean la creación de políticas públicas que estén orientadas a resolver las problemáticas de las mujeres.
Ahora, en cuanto a la formación de élites políticas las cuatro instancias plantean capacitar, formar y garantizar que las mujeres que participan en ellas tengan acceso a puestos internos del partido y de elección popular.
Por último, y para consolidar todas estas líneas, el ONMPRI también enfatiza que su trabajo tiene un compromiso ético-político con sus militantes y las mujeres en general.
En concreto todas ellas buscan posicionar el tema de participación política de las mujeres, la cuestión del género y la igualdad de derechos, aunque desde sus posturas conservadoras como la secretaría de PPM y digámoslo así más vanguardistas como es el caso de las otras tres secciones.
Contemplando cada una de las temáticas y las formas en que las visualizan se puede considerar que la sección priísta presenta mucha mayor estructura y coherencia con sus metas.
En general, la comparación de estos ejes puede arrojar como primera conjetura que existe cierta similitud entre los temas, sin embargo, no se debe olvidar que la ideología partidista es el filtro para que las mujeres se sumen a estas instituciones. (IDEA, 2008). Como señala Barrera la carga ideológica que tiene cada partido político es la línea que marca la diferencia sobre los temas a trabajar, pues aunque todas parecen concordar con sus temáticas, el uso y la carga simbólica no es la misma. (Barrera Bassols, 2002).
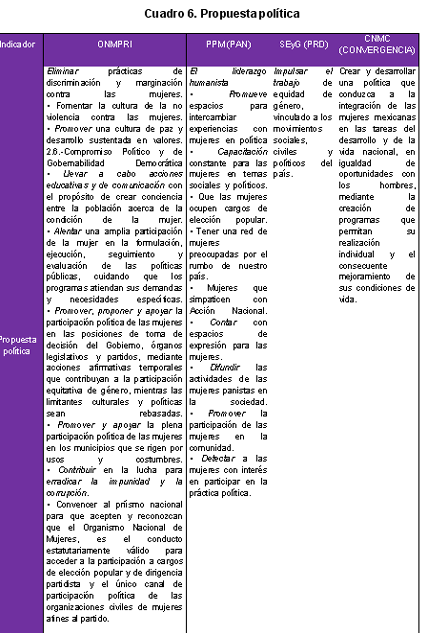
Fuente: Elaboración propia con base a los documentos de los partidos y a los cuestionarios aplicados a las SF.
En general las propuestas vuelven a centrarse en cuestiones relativas al acceso, desarrollo y reconocimiento de la participación de las mujeres. En este apartado, es evidente la similitud que guardan entre sí, pues generar propuestas para que las mujeres incursionen en el trabajo partidario y en otros ámbitos sin sufrir ninguna discriminación o violación a sus derechos. Sin embargo, el ONMPRI desarrolla más estos puntos y enfatiza que no sólo es cuestión de difundir, vigilar o promover el desarrollo de las mujeres, sino que también se debe transformar a la cultura misma y contribuir a la eliminación de la corrupción, mediante el desarrollo de actividades educativas y de comunicación que permitan la concientización de la condición de las mujeres. Asimismo, busca alentar la participación de las mujeres en el diseño e implementación de políticas públicas.
Otra de sus propuestas radica en que el partido debe reconocer a la sección como el conducto para que las mujeres que militan en él, puedan participar políticamente y acceder a puestos de elección popular y de dirección partidaria, pues este organismo es capaz de formar sus propios cuadros políticos.
Hasta aquí las propuestas políticas que cada sección pueda hacer a las mujeres de su partido como de la sociedad, depende del nivel de libertad que tenga para actuar, pues aunque la mayoría de ellas estén conscientes del trabajo y participación que como sujetos han aportado, los intereses del partido y de los mismos grupos que lo han constituido no concuerdan con estos. Se necesita un alto grado de negociación, de distribución de incentivos, tanto selectivos como colectivos, así como de un financiamiento aceptable para desarrollar y concretar sus proyectos.
Precisamente, un elemento indispensable para que una organización se desarrolle y se mantenga en cierta posición, es el financiamiento, pues no sólo es importante para el desarrollo de sus actividades, sino porque dependiendo del monto, éste le otorga cierto poder y legitimidad.[11] Sin embargo, este tema también causa resquemores e incertidumbre pues sin excepción alguna ninguna de las secciones dio un dato concreto sobre el monto que se les asigna. Señalaron en el caso del pan que el dinero se ocupa en el pago de equipo operativo, financiamiento de los cursos y talleres que se llevan a todos los estados en campañas nacionales; en traslados y materiales que se proporcionan a las Secretarías estatales de PPM.
En cuanto al PRI, a pesar de que en su reglamento se señala que el organismo puede recabar fondos a partir de una cuota a sus militantes, este a su vez obtendrá un 20% del presupuesto que envía el Instituto Federal Electoral para los temas relacionados con la equidad de género, lo que a su vez se suma, con las aportaciones que las distintas secretarías que conforman al ONMPRI deben entregar. Sin embargo, conocer el monto es algo difícil.
Las demás secciones concuerdan que el financiamiento dependerá de los recursos que el partido designe para estos temas.
Se vuelve a presentar en términos de condición el grado de subordinación que cada agrupación tiene por su partido. Se les niega ejercer su propio recurso, pues esto implicaría un grado de autonomía mucho mayor del que tiene. Lo que le daría a cada una de ellas ciertos márgenes de acción laboral y de posicionamiento en la toma de decisiones, algo que la dirigencia (en su mayoría varones) no estaría dispuesta a ceder en términos de poder. Ya que el poder en este caso les permitiría construir, organizar, persuadir y crear nuevas formas de conocimiento y de relaciones sociales. (Juan Pastor y Anastasio Ovejero, 2007).
Hasta aquí, se ha presentado el análisis de las posturas que tienen los partidos políticos sobre la participación de las mujeres y las secciones femeninas en sus documentos básicos, en el cual en cierta medida podría argumentarse que cada uno de estos organismos busca abrir caminos para las mujeres –desde sus diversas posturas.
A manera de reflexión
Muchos son los discursos y propuestas políticas respecto de lo que debería ser el trabajo de las mujeres al interior de los partidos, tanto que algunos partidos les han asigna ya sea un apartado o unas líneas en sus documentos básicos respecto de su participación, pero en la práctica y sobre todo al interior de estos no es lo mismo cuando se habla en términos de acción política en este caso las SF. La causa de esta situación no sólo tiene que ver con la perversidad de sus dirigencias sino también con sus principios ideológicos y sus estructuras, los cuales pueden o no permitir que las mujeres accedan a puestos de dirigencia.
Vale la pena preguntarse entonces: ¿el que casi todos los partidos contengan en sus estatutos alusiones al tema de mujeres o de género, representa en verdad un avance para promover la participación de las mujeres en los partidos o simplemente, es un proceso de adaptación de las organizaciones para no perecer?
La mención o no de instancias de mujeres en los partidos políticos, no indica un mayor avance y cambio de mentalidad en la inclusión partidaria de las mujeres. Habla más bien, de cómo el ambiente externo obliga a los partidos a adaptar su proyecto político a los señalamientos y compromisos que el gobierno mexicano ha firmado y pactado tanto a nivel internacional como nacional. Ya que son requisitos que deben cubrirse no sólo para captar mayor número de votantes sino para no ser sancionados por las dependencias que vigilan que se cumplan las iniciativas de equidad y paridad entre hombres y mujeres. En este caso, un partido que no se adapta a los cambios externos de una sociedad tiende a perecer.
Entonces, ¿son las sf un espacio que generé una participación activa para las mujeres?
En términos de participación política activa “No”, pero si hay de cierta manera una participación (no como la plantea Mouffe), más bien, está se centra en la tensión amigo/enemigo (el modelo de la política patriarcal), y aunque el poder no es distribuido de manera justa, si genera conocimientos y a su vez, dicta normas, pues las mujeres que militan en las secciones femeninas de cada partido se han visto obligadas ya sea por necesidad o estrategia a adoptar y disciplinarse a los principios de sus partidos, -aunque a veces estos vayan en contra de sus posturas personales-, a masculinizar sus discursos, sus gesticulaciones, y ser en la mayoría de los casos coparticipe de proyectos, programas o iniciativas de ley con las cuáles no comulgue. Lo que en la mayoría de los casos, le genera más costos que beneficios.
Por lo tanto, hablamos de una participación política restringida, es decir, aunque las militantes de cada partido logran ubicarse en ciertos espacios como las secciones, no lo hacen en la mayoría de los casos por méritos propios o por el reconocimiento de su trabajo, más bien, su nombramiento obedece a los pactos y juegos de poder que los grupos políticos a los que pertenecen logran ganar en un determinado tiempo. Lo que conlleva a que en materia de trabajo, todas y cada una de las propuestas que se pretendan realizar tengan que ser negociadas y aprobadas por la dirigencia (la cual en su mayoría está conformada por hombres).
En términos generales, las secciones que en un determinado momento fueron punta de lanza para introducir y exigir a sus partidos, al gobierno y a la sociedad misma, el reconocimiento de las mujeres como sujetos políticos y de sus derechos (las secciones femeninas del PRI, PRD), son ahora quizá las que mayor control y subordinación han y están sufriendo por parte de sus partidos. Pues a pesar de que cuentan con una gran trayectoria y trabajo político en relación con las mujeres, que han promovido iniciativas de ley y proyectos institucionales de vanguardia en tema de derechos de las mujeres, sus partidos son los que frecuentemente incumplen los acuerdos de equidad, de cuotas de género, etc.
Bibliografía
Althusser, Louis (1988). Ideología y aparatos ideológicos del estado, México, Ediciones Quinto Sol.
Barrera Bassols, Dalia (2002). “Propuesta para el estudio de las mujeres en los partidos políticos”, en Dalia Barrera Bassols (comp.). Participación política de las mujeres y gobiernos locales en México, México, gimtrap, pp. 101-108.
Cano, Gabriela (1991). “Las feministas en campaña”, en Debate Feminista, vol. 4, septiembre, pp. 269-292.
Convergencia (2007a). Estatutos del Partido Convergencia por la Democracia, México, Convergencia.
________, (2007b). Declaración de principios, México, Convergencia.
________, (2007c). Plataforma de acción, México, Convergencia.
Dahlerup, Drude (2001). “De una pequeña a una gran minoría: una teoría de la “masa crítica” aplicada al caso de las mujeres en la política escandinava”, en Marta Lamas (comp.). Ciudadanía y Feminismo, México, Debate Feminista/ife/unifem, pp. 156-197.
Duverger, Maurice (1987). Los partidos políticos, México, fce, versión original (1951).
Ema J. E. (2004). Del sujeto a la agencia (a través de lo político), en Athenea Digital, núm. 6, en http://antalya.uab.es/athenea/num5/ema.pdf
Espinosa, Gisela (1993). “Feminismo y movimientos de mujeres: encuentros y desencuentros”, en El Cotidiano, uam-a, año 3, núm. 53, marzo-abril, pp. 10-16.
Fernández Crhistlieb, Paulina (1995). “Participación política de la Mujer en México” en Anna M. Fernández (comp.). Las mujeres en México al final del milenio, piem/colmex/ México, pp. 85-96.
Fernández Poncela, Anna M. (1999). Mujeres en la elite política: testimonios y cifras, México, uam-x.
García Núñez, Aurea Corina (1996). Participación política y feminismo. Las mujeres en el partido de la revolución democrática (1988-1996), tesis que presenta para obtener el grado de maestra en Estudios de Género, México, Colmex/Programa Interdisciplinario de Estudios de la Mujer.
González Phillips, Graciela (2003). “Mujeres que participan en el Partido de la Revolución Democrática: diversidad y confluencia”, en revista Cuicuilco, México, enah, año/vol. 10, núm. 27, enero-abril, pp. 1-22.
Gutiérrez, Griselda (2002). Feminismo en México: revisión histórico-crítica del siglo que termina, México, pueg/unam.
Idea (2008). Del dicho al hecho. Manual de buenas prácticas para la participación de mujeres en los partidos políticos latinoamericanos, Perú, idea.
iknow Politics (2009). “Respuesta consolidada sobre la creación de secciones femeninas en los partidos políticos”, en línea http://www.iknowpolitics.org/files/consolidated%20response_SP.pdf
J. E. Ema (2004). Del sujeto a la agencia (a través de lo político), en Athenea Digital, núm. 6, en http://antalya.uab.es/athenea/num5/ema.pdf
La Palombara, Joshep y Weiner, Myron (eds.), (1966). Political Parties and political development, Priceton, Princeton University Press.
Lamas, Marta (2006). Feminismo. Transmisiones y retransmisiones, México, Taurus.
Lau Jaiven, Ana (1987). La nueva ola del feminismo en México, México, Planeta.
Lipset, Seymur y Rokkan, Stein (1992). “Estructuras de división y sistemas de partidos y alineamientos electorales”, en Diez textos básicos de Ciencia Política, Barcelona, Ariel, (versión original 1967).
Macías, Anna (2002). Contra viento y marea. El movimiento feminista en México hasta 1940, México, pueg/unam, (colección libros del pueg).
Merino, Mauricio (2001). La participación ciudadana en la democracia, en Cuadernos de divulgación de la cultura democrática, México, ife.
Mouffe, Chantal (2001). “Por una política de la identidad nómada”, en Marta Lamas (comp.). Ciudadanía y Feminismo, México, Debate Feminista/ife/unifem, pp. 285-298.
Nava, María Candelaria (2005). Elementos para elevar la participación de las mujeres, ponencia presentada en el Encuentro Internacional de Mujeres, San Salvador, El Salvador, auspiciado por Mujeres Radicales Cuzcatlecas, www.socialism.com/espanol/candelaria.html
O. Gómez, Karla J. (2011). El lado femenino de los partidos políticos. Un acercamiento a las secciones femeninas de México, 2006-2008, México, UAM-Xochimilco, tesis presentada para obtener el grado de Maestra en Estudios de la Mujer.
ONMPRI (2008). Reglamento Interno del ONMPRI, México, CEN/PRI, pág. 2.
Ostrogorski, Mosei (1902). La démocratie et l´organisation des parties politiques, París, Calman- Levi.
Pan (2007a). Estatutos de Acción Nacional, México, pan.
________, (2007b). Declaración de principios, México, pan.
________, (2007c). Plataforma de acción, México, pan.
Panebianco, Angelo (2009). Modelos de partido, España, Alianza Editorial.
Pastor Martín, Juan y Anastasio Ovejero Bernal (2007). Michel Foucautl, caja de herramientas contra la dominación, España, Universidad de Oviedo.
Phillips, Anne (1996). “Deben las feministas abandonar la democracia liberal”, en Carme Castells (comp.). Perspectivas feministas en teoría política, Buenos Aires, Paidós, pp. 31-52.
Plataforma de Acción de Beijing (1995). “Punto IV, Objetivos estratégicos y medidas, apartado G. La mujer en el ejercicio del poder y la adopción de decisiones”, en VI Conferencia Mundial de la Mujer, Declaración de Beijing, Plataforma de acción de Beijing, México, unicef/conmujer/Milenio Feminista, del 4 al 15 de septiembre de 1995, párrafos 181-209, pp. 158-178.
Platón (1963), República, Madrid, Alianza editores.
PRD (2007a). Declaración de principios, México, prd.
________, (2007b). Estatutos del Partido de la Revolución Democrática, México, prd.
________, (2007c). Plataforma de acción, México, prd.
pri (2007a). Estatutos del Partido Revolucionario Institucional, México, pri.
________, (2007b). Declaración de principios, México, pri.
________, (2007c). Plataforma de acción, México, pri.
Rich, Adrienne (1980). “La heterosexualidad obligatoria y la existencia lesbiana”, en Marysa Navarro y Catherine R. Stimpson (comps.), Sexualidad, género y roles sexuales, México, fce, pp. 159-212.
Sánchez Olvera, Alma R. (2002). El feminismo mexicano ante el movimiento urbano popular: dos expresiones de lucha de género (1970-1985), México, unam-Acatlán/Plaza y Valdes.
Serret, Estela (2000). “El feminismo mexicano de cara al siglo xxi”, en El Cotidiano, México, uam-a, año/vol. 16, núm. 100, pp. 42-51.
Tuñón Pablos, Enriqueta (2002). ¡Por fin... ya podemos elegir y ser electas! El sufragio femenino en México 1935-1953, México, conaculta/inah.
Tuñón, Esperanza (1994). Mujeres en escena: de la tramoya al protagonismo (1982-1994), México, pueg/unam/ecosur/Porrúa.
Weber, Max (1964), Economía y Sociedad, México, fce.
Woolf, Virginia (1989). Un cuarto propio, México, Colofón, 3era. Ed.
Nota biográfica
Tutora-investigadora de la Maestría en Políticas Públicas y Género de Flacso-México, Maestra y Especialista en Estudios de la Mujer, UAM-Xochimilco, Consultora externa de “Hagamos Algo, A.C”, correo electrónico ogkj26@yahoo.com.mx
[1] Este artículo forma parte de los resultados que obtuve al elaborar mi tesis de Maestría en Estudios de la Mujer, por la UAM-Xochimilco de la Ciudad de México, titulada “El lado femenino de los partidos políticos. Un acercamiento a las Secciones femeninas de México, 2006-2008.
[2] En lo que respecta a la ciencia política el debate sobre este campo se ha centrado principalmente en analizar las formas bajo las cuales surgen los partidos y las principales corrientes que los estudian son: 1)el modelo de la Teoría Institucional u organizacional cuyos principales exponentes son Max Weber (1922), Ostrogorski (1902) y Maurice Duverger (1951); 2) el método Histórico-comparativo, que es propuesto por Seymour Lipset y Stein Rokkan (1967) y 3) la Teoría del Desarrollo cuyos principales exponentes son La Palombara y Weiner (1966). Cada una de estas corrientes se centra en ciertas tipologías que van desde el análisis de su base social, su orientación ideológica y su estructura organizativa para explicar el funcionamiento de estos organismos.
[3] Cfr. Alma R. Sánchez Olvera (2002), Ana Lau (1987), Anna Macías (2002), Gabriela Cano (1991), Gisela Espinosa (1993), Griselda Gutiérrez (2002), Enriqueta Tuñón Pablos (2002), Esperanza Tuñón (1994).
[4] De acuerdo con la definición que el portal de Iknow Politics da, las secciones femeninas son “órganos internos formales, que incorporan a la mujer en la estructura partidaria. Suministran una base institucional para que las mujeres promuevan interna y, en cierta medida, externamente, una mayor participación en la vida pública. Al hacerlo garantizan que el partido se concentre en los intereses femeninos y responda a ellos de acuerdo con la estructura del partido. La sección de mujeres puede servir como un instrumento de participación en el proceso de toma de decisiones del partido”. Estas secciones también se conocen como “alas” o “grupos” dentro de los partidos políticos.
[5 Cfr. Ana Fernández (1999); Aurea Corina García Núñez (1996); Graciela González Phillips (2003).
[6] Cfr. Ana Lau (1987); Enriqueta Tuñón (2002); Esperanza, Tuñón (1994); Griselda Gutiérrez (2002).
[7] Partido de la Revolución Institucional (PRI), Partido Acción Nacional (PAN), Partido de la Revolución Democrática (PRD), Partido Convergencia, Partido del Trabajo (PT), Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Partido Nueva Alianza (PANAL).
[8] Cfr., Declaración de principios, plataformas de acción y los estatutos del PRI, PAN, PRD, Convergencia.
[9] Ibíd.
[10] Prd (2007). Plataforma de acción, México, prd.
[11] Cfr., Dalia Barrera (2002); iknow Politic (2009); Angelo Panebianco (2009).

labrys,
études féministes/ estudos feministas
janvier /juin 2011 -jameiro /junho 2011